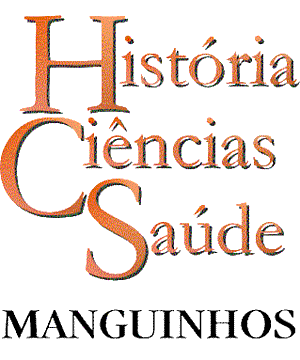Resumen
Este artículo analiza sentimientos, experiencias, prácticas y acciones que subyacen a los significados atribuidos a la pandemia por covid-19. A partir de un estudio de caso situado en la provincia de Tucumán (Argentina), se desarrolló una investigación mixta, interesada en captar experiencias de vida. Los discursos evidencian la resignificación de la propia vida, la valorización de los vínculos, el capital social comunitario, el Estado y la política. Desde lo personal o desde lo político, el marco interpretativo con el que las personas significan las experiencias de vida durante la pandemia por covid-19 configura sentimientos, experiencias, prácticas y acciones diferenciadas.
Pandemia; Covid-19; Métodos mixtos; Marco simbólico; Argentina
Abstract
This article analyzes feelings, experiences, practices, and actions that underlie the meanings attributed to the covid-19 pandemic. Based on a case study located in the province of Tucumán (Argentina), a mixed-methods investigation was developed, interested in capturing life experiences. Discourse analysis show the resignification of life itself, the valorization of close ties, community social capital, the State and politics. From the personal to the political, the interpretive frames people use to signify life experiences during the covid-19 pandemic exhibit differentiated feelings, experiences, practices, and actions.
Pandemic; Covid-19; Mixed methods; Symbolic frames; Argentina
Luego de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 19 de marzo de 2020 se estableció en Argentina la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) para todo el territorio nacional. La política fue similar a la de muchos otros países en la etapa de “bloqueo” de la pandemia a principios de 2020: aislamiento en el hogar con la excepción de actividades esenciales (salud y alimentación), distanciamiento social y uso obligatorio de barbijos. Sin embargo, en este contexto, las disparidades territoriales y las arraigadas desigualdades estructurales han constituido los principales obstáculos para frenar la propagación del nuevo coronavirus ( Hill et al., 2022HILL, Michael D. et al. Medical pluralism and ambivalent trust: pandemic technologies, inequalities, and public health in Ecuador and Argentina. Critical Public Health, v.32, n.1, p.19-30, 2022. ; Bohoslavsky, 2020BOHOSLAVSKY, Juan P. Covid-19 y derechos humanos: la pandemia de la desigualdad. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2020. ; CCSUC, 2020).
La pandemia ha implicado cambios profundos en las dinámicas sociales, en los aspectos económicos y en la salud. Más allá de su impacto desigual, no deja de constituir un evento sin precedentes y una experiencia “en común” para las personas y las sociedades en el mundo. No obstante, que se trate de un evento colectivo no implica que los sentimientos, las experiencias, las prácticas y las acciones que se manifiestan sean las mismas para todas las personas y comunidades. La experiencia de esta crisis se modula mediante la manera en que las personas y las comunidades representan y afrontan sus particulares mundos materiales y sociales. Retomando las ideas de Ranger y Slack (1995)RANGER, Terrence; SLACK, Paul. Epidemics and ideas: essays on the historical perception of pestilence. Melbourne: Cambridge University Press, 1995. , el estudio de las epidemias es particularmente interesante porque a la vez que se trata de un fenómeno colectivo o “en común” a los continentes y las culturas, las formas en que la enfermedad es interpretada y/o construida visibiliza los universos simbólicos de las sociedades en un momento histórico determinado.
De acuerdo con Venuleo et al. (2020)VENULEO, Claudia et al. The meaning of living in the time of covid-19: a large sample narrative inquiry. Frontiers in Psychology, v.11, n.1, p.577077, 2020. cada persona interpreta la pandemia en términos de significados específicos que guardan consistencia con los universos simbólicos que fundamentan su existencia y la relación con su entorno. Estos marcos simbólicos se definen como sistemas de supuestos generalizados implícitos, más o menos conscientes, que promueven interpretaciones de eventos, objetos o condiciones específicas de la vida ( Salvatore, 2018SALVATORE, Sergio. Cultural psychology as the science of sensemaking: a semiotic-cultural framework for psychology. In: Rosa, Alberto et al. The Cambridge handbook of sociocultural. psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. p.35-48. ). Las categorías interpretativas de las personas, por lo tanto, no son simplemente formas de representar las circunstancias y los desafíos relacionados con la pandemia, sino una forma de adaptarse para actuar y reaccionar de cierta manera, lo que permite orientar actitudes y comportamientos, configurando las experiencias de las personas ( Marinaci et al., 2021MARINACI, Tiziana et al. Making sense of the covid-19 pandemic: a qualitative longitudinal study investigating the first and second wave in Italy. Heliyon, v.7, n.9, p.e07891, 2021. ).
Así, durante la fase más aguda de la pandemia por covid-19, en la literatura encontramos algunos estudios que aproximan a las experiencias del personal sanitario aportando una mirada “desde adentro” ( Ramacciotti, 2022RAMACCIOTTI, Karina. Trabajar en enfermería durante la pandemia de la covid-19. Cuadernos de H ideas, v.16, n.16, 2022. ; Freidin et al., 2021FREIDIN, Betina et al. Trabajadores de la salud en el primer nivel de atención durante la pandemia covid-19 en el conurbano de Buenos Aires. Población y Sociedad, v.28, n.2, p.138-167, 2021. ; Marinaci, Venuleo, Savarese, 2021; Ortiz et al., 2020ORTIZ, Zulma et al. Preocupaciones y demandas frente a covid-19: encuesta al personal de salud. Medicina, v.80, p.16-24, 2020. ). No obstante, en nuestro artículo proponemos una mirada integradora que permita visibilizar las experiencias de un público amplio, un desafío complejo en tiempos de pandemia, pero fundamental como base para avanzar en el descubrimiento y la exploración de los marcos simbólicos que configuran nuestra sociedad. En este sentido, en los estudios sobre las experiencias de la vida cotidiana durante la pandemia se han identificado discursos que evidencian tensiones y reflexiones sobre las prioridades personales, de la vida cotidiana, sobre los valores sociales y ambientales, entre otras ( Venuleo et al., 2020VENULEO, Claudia et al. The meaning of living in the time of covid-19: a large sample narrative inquiry. Frontiers in Psychology, v.11, n.1, p.577077, 2020. ; Todorova et al., 2021TODOROVA, Irina et al. What I thought was so important isn’t really that important: international perspectives on making meaning during the first wave of the covid-19 pandemic. Health Psychology and Behavioral Medicine, v.9, n.1, p.830-857, 2021. ). Asimismo, se revelan transiciones: mientras que en la primera fase las narrativas se centraron en la atención a la vida cotidiana y el intento de dar sentido a los cambios, en las siguientes fases cobró relevancia el impacto socioeconómico de la crisis (Marinaci, Venuleo, Savarese, 2021).
Por otra parte, desde nuestro punto de vista consideramos a la pandemia como un fenómeno sociopolítico, altamente dinámico, que trasciende un encuadre de crisis de salud pública. Aunque la política tuvo un rol protagónico durante esta etapa de crisis, en donde los organismos internacionales y los gobiernos nacionales fueron considerados los líderes naturales, advertimos que la vertiente sociopolítica resulta poco explorada en el marco de las experiencias de la vida cotidiana. Muchos estudios, partiendo de un marco foucaultiano, se centran en describir las tendencias discursivas del gobierno durante la emergencia sanitaria: la promoción de los discursos biomédicos y microbiológicos, la “gramática del contagio” como fuerza opresora o castigadora, el uso de saberes positivistas – como la epidemiología – para legitimar gestiones de gobierno ( Basile, 2020BASILE, Gonzalo. El gobierno de la microbiología en la respuesta al SARS-CoV-2. Salud Problema, v.1, n.27, p.14-35, 2020. ). Pero estas intervenciones no solamente presentan un retrato despersonalizado del gobierno (sin agentes con el poder de tomar decisiones), sino que, además, omiten un análisis de la recepción de las políticas sanitarias por parte de las personas.
Por lo expuesto, este artículo analiza sentimientos, experiencias, prácticas y acciones que subyacen a los significados atribuidos a la pandemia por covid-19. Tomando como punto de partida la teoría fundamentada – como estrategia para generar nuevos conocimientos a partir de datos investigados, analizados y comparados de forma sistemática y simultánea – nos interesamos por identificar y describir posibles marcos simbólicos interpretativos. Para ello, efectuamos un estudio de caso considerando como ámbito de investigación al Gran San Miguel de Tucumán (Argentina). Se trata de un territorio fragmentado, con desigualdades sociales, demográficas, económicas y de salud. Estas particularidades lo vuelven un escenario especialmente susceptible a la covid-19 y sus medidas de contención, con agudos impactos en poblaciones vulnerables (Carter, Cordero, 2022; CCSUC, 2020).
La investigación en contexto y su metodología
Tucumán se localiza en la región denominada Norte Grande Argentino, área integrada por las nueve jurisdicciones (provincias) que concentran los indicadores más perjudicados de calidad de vida, educación, pobreza y mortalidad infantil de Argentina (Cordero, Cesani, 2021, 2020; Velázquez, 2014VELÁZQUEZ, Guillermo A. et al. Calidad de vida en Argentina: ranking del bienestar por departamentos (2010). Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2014. ). Se trata de la provincia más pequeña y la más densamente poblada de las 23 jurisdicciones que conforman el territorio nacional junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Indec, 2010). Nuestro estudio de caso se sitúa en el Gran San Miguel de Tucumán que constituye el quinto aglomerado de mayor relevancia en el contexto nacional.
El año 2020 significó en Tucumán, al igual que en otras partes del mundo, un periodo inicial de preocupación e incertidumbre respecto al nuevo y desconocido virus, su letalidad y vías de contagio. Las declaraciones de aislamiento social y luego las de distanciamiento se actualizaban de acuerdo al panorama epidemiológico. Tras la declaración del Aspo en marzo, la circulación comunitaria del virus se detectó en agosto, en septiembre se produjo un primer pico de casos acumulados que se extendió hasta noviembre, implicando en el incremento de casos de mayor letalidad, en consonancia con los promedios internacionales divulgados por la OMS (MSP, 2021). El 2020 finalizó con el inicio sincrónico de la campaña de vacunación nacional en diciembre.
Durante junio de 2021 desarrollamos una investigación mixta. En una primera instancia cualitativa desarrollamos grupos focales y entrevistas semiestructuradas en las que participaron veinte referentes de diversos sectores de la sociedad. Nuestros informantes clave pertenecieron al sector estatal social, sanitario y educativo, fueron representantes de pequeñas y medianas empresas, miembros de comunidades religiosas, referentes comunitarios, comunicadores de medios masivos (radio, periódicos) y líderes de comunidades aborígenes, entre otros.
Nuestra intención fue captar diversidad de experiencias de vida que describieran la pandemia no solo desde una perspectiva individual, sino también vinculadas a las comunidades de los referentes. Para identificar las dimensiones de análisis de un fenómeno complejo, dinámico y multidimensional como lo es la pandemia, acudimos al enfoque de la teoría fundamentada por cuanto constituye un abordaje centrado en la reflexión y estudio del comportamiento humano y el mundo social. Desde esta mirada holística, nos interesamos en contextualizar y comprender las experiencias subjetivas de los actores sociales y sus vidas cotidianas.
Previo al desarrollo de los encuentros, elaboramos un conjunto de temas para explorar, centrados en cómo las personas y sus comunidades vivenciaron los cambios provocados por la pandemia. Durante los encuentros virtuales, solicitamos a los participantes que compartieran sus experiencias e intercambiaran ideas (grupos focales), con la entrevistadora orientando la conversación hacia las áreas temáticas. En este sentido, nuestro abordaje se realizó desde una “escucha activa y metódica” fomentando la reflexividad (Bourdieu, Wacquant, Dion, 1995), alentando a las personas a contar sus historias y destacando lo que más les importaba. Merece la pena señalar que los participantes a menudo expresaron gratitud por la oportunidad de compartir sus historias, escuchar a otros y tener la posibilidad de dar sentido a lo que fue una experiencia colectiva. Posteriormente, las grabaciones fueron transcritas y codificadas con el software Atlas.ti.
En una segunda instancia cuantitativa durante septiembre de 2021, se desarrolló y administró una encuesta digital que circuló por redes sociales (Facebook e Instagram) y posibilitó la recolección de datos de 701 participantes. Con un total de cincuenta ítems cerrados, este instrumento profundizó en los temas centrales de la instancia cualitativa. Para el análisis de los datos cuantitativos se calcularon prevalencias generales de las respuestas a los ítems valorados. Además, se aplicaron pruebas de chi cuadrado para las comparaciones entre grupos, siendo significativas aquellas comparaciones donde la significancia estadística (valor de p) fue menor que 0,05 y muy significativas cuando el valor de p fue inferior a 0,001.
Asimismo, se incluyó una pregunta opcional abierta interesada en captar los aprendizajes sobre la pandemia. El 29% de los encuestados (n=203) contestó esta pregunta, y sus declaraciones también fueron codificadas con el software Atlas.ti. Luego, se consideró el método comparativo constante, que supone la recogida, codificación y el análisis de datos en forma sistémica, contrastando discursos, categorías e hipótesis.
A continuación, se presentan los resultados del análisis de las fuentes estudiadas.
Resiliencia personal, apoyo familiar y apoyo social como amortiguadores de crisis
En 2021, el segundo año de pandemia transcurría con una población más informada sobre las medidas de cuidado, con espacios laborales y educativos adaptados a modalidades híbridas – combinando la presencialidad con el trabajo remoto –, con la implementación de turnos en “burbujas”– mediante la conformación de equipos acotados – para minimizar los efectos del contagio y dar continuidad a las tareas, y con ajustes dinámicos en las restricciones acordes a la evolución de la situación epidemiológica. En marzo inicia la segunda ola de covid-19 en el país, momento que coincidió con el retorno a los establecimientos educativos. Durante la segunda ola se reportaron más de cincuenta mil fallecidos, un descenso de la letalidad y un 57% de argentinos que recibieron al menos una dosis de vacuna (MSP, 2021).
Nuestro análisis situado en Tucumán emerge luego de los meses más inciertos de 2020, en una etapa donde las personas y las comunidades están realizando adecuaciones de manera dinámica y permanente, captando una actitud de “salir adelante” como reflejo de resiliencia. Nuestra encuesta fue respondida en un 48,9% por mujeres, predominó el rango etario de 29 a 39 años (25,2%) y más de la mitad de los participantes completó estudios secundarios (57,5%). Respecto a la situación laboral, el 23,8% fueron trabajadores independientes, el 18,3% lo representaron aquellos con empleo en el sector público, el 17,8% correspondió a los del ámbito privado, mientras que el porcentaje más bajo fueron las personas jubiladas ( Tabla 1 ). Nos interesamos por conocer de qué manera los participantes se encontraban afectados en ese momento de la pandemia. Así, detectamos que el 43,1% señaló que perdió su capacidad de ahorro, el 42% informó inseguridad alimentaria y el 24% perdió su trabajo. Por otra parte, el 49,2% indicó que personas conocidas padecieron la enfermedad y/o fallecieron a consecuencia de la covid-19, mientras el 25,1% señaló que miembros de su familia estuvieron afectados.
Si bien los primeros meses de pandemia eran evocados desde el miedo y la incertidumbre, al momento de nuestro análisis sobreviene una respuesta generalizada de ajuste y afrontamiento positivo, donde la pandemia es expresada como un desafío personal, no solamente una crisis social y colectiva. Esto se refleja en los discursos que describen la capacidad para adaptarse, la confianza en sí mismos, la actitud positiva para afrontar los desafíos y la gestión de la incertidumbre. El afrontamiento es una constante interacción recíproca entre el ambiente y las personas en sus rutinas, en donde se toman decisiones que van a dar lugar a determinadas interacciones. Las estrategias de afrontamiento son respuestas individuales que permiten mediar ante una situación estresante y regular las respuestas de las personas ( Mella-Morambuena et al., 2020MELLA-MORAMBUENA, Javier et al. Estrategias de afrontamiento en apoderados durante el confinamiento por la covid-19. CienciAmérica, v.9, n.2, p.322-333, 2020. ). Los discursos evidencian una disposición predominante a la adaptación, a centrarse activamente en la resolución de los problemas, a buscar vías de apoyo y cuidar de los otros.
Con el paso de estos meses … no hemos perdido el miedo, pero sí hemos ganado en valor, y también hemos hecho callo a muchas cicatrices de muchos compañeros perdidos en la línea de batalla. Creo que nos ha fortalecido como profesionales, como sociedad … (Personal sanitario, Grupo Focal).
… las personas tienen que ser positivas siempre y no dejarse vencer por el miedo a enfermarse o que van a morir, porque si piensan así se van a deprimir y se sentirán mal … (Encuesta 142, femenino, 58 años).
Nuestro análisis cuantitativo a partir de la encuesta es coincidente, al encontrar que el 81% recurrió a su creatividad para resolver problemas, el 74% indicó que aprendió a convivir con la incertidumbre que trajo la pandemia, el 64% expresó que a partir de esta experiencia ganó confianza en su capacidad para resolver problemas de su vida personal, mientras que el 58% afirmó que pudo “salir adelante” con una actitud más positiva. Las personas reconocen y capitalizan los aprendizajes y las habilidades desarrolladas, descubriendo y valorizando sus propias capacidades puestas en juego para sobrellevar los problemas y desafíos que fueron generando la situación de pandemia y sus medidas de contención.
Por otra parte, se advierte un empleo generalizado de expresiones de fe religiosa y de espiritualidad que refieren a sentimientos positivos, de solidaridad, de optimismo hacia el futuro y templanza para sobrellevar la vida cotidiana y aquello que no se puede controlar. Los discursos emplean la expresión “amor al prójimo” como fundamento de la solidaridad, no solo como un acto de entrega, sino también con un carácter prescriptivo, como norma social. Pargament, Koenig y Pérez (2000) señalan que, para hacer frente a los factores estresantes de la vida, el afrontamiento religioso se vale de comportamientos tales como la oración, la confesión, la búsqueda de apoyo espiritual y la aceptación de las circunstancias como representativas de la voluntad de Dios. Ha sido estudiado que la espiritualidad y la religión pueden ayudar a las personas a recuperarse de situaciones difíciles, generando alivio, esperanza, significado y sentido de valor (Alvarado-Diaz, Pagan-Torres, 2021; Van Hook, 2016). Desde una perspectiva funcionalista, en nuestro análisis la fe religiosa o la espiritualidad emergen como recursos que permiten afrontar y dar sentido a la incertidumbre que trae aparejada la pandemia y sus medidas de contención, y dar esperanza ante implicancias futuras. La región del Noroeste Argentino, en general, y la provincia de Tucumán, en particular, exhiben en su cotidianeidad, en sus paisajes y en su historia una marcada impronta religiosa que permite comprender estas significaciones (Ceil, 2019; Martínez, 2010MARTÍNEZ, Ana T. Religión y diversidad en el NOA: explorando detrás de un documento regional de identidad. Sociedad y Religión, v.20, n.32-33, p.157-187, 2010. ). Si bien existe un amplio debate sobre la espiritualidad o la religiosidad en circunstancias de crisis comunitarias o ante situaciones personales traumáticas, en nuestro análisis estas expresiones revelan un afrontamiento religioso positivo en relación a las vivencias y reflexiones que describen.
… me considero un gladiador de este momento, renaciendo de las cenizas. Aferrarse a los vínculos más cercanos. Vivir el día a día. Abrazar, besar y dialogar mucho sobre lo ocurrido. La incertidumbre de la vida es hoy constante y cuánto va a costar volver a acomodarse en la situación económica en general. Dios y la Virgen nos ayuden. Gracias (Encuesta 145, masculino, 49 años).
La pandemia solo reforzó mi confianza y fe para sobrellevar cada situación que la vida nos depara. Me cuido te cuido (Encuesta 73, femenino, 47 años).
La pérdida por covid de dos personas muy cercanas, nos enseñó qué hoy estamos, mañana sabe Dios y la Virgen (Encuesta 74, femenino, 59 años).
Ojalá la próxima pandemia sea el amor hacia el prójimo (Encuesta 296, femenino, 25 años).
En nuestro análisis también resulta elocuente como las personas asignan significado a la experiencia de la pandemia y a su propia vida a partir del cuidado del otro y de la búsqueda activa de resolución de problemas en sus familias y comunidades. En esta mirada hacia sí mismos, emergen planteos de responsabilidad y ayuda hacia los demás, develando una ética de cuidado, especialmente a nivel de lazos afectivos íntimos y de confianza (familiares, amigos y vecinos). Así, las redes de apoyo familiar y social representan recursos que también explican cómo las personas han “salido adelante” en su interacción con los otros.
Cuando empezó la pandemia, obvio que produjo varias sensaciones encontradas, porque a veces daba miedo, el cómo salir adelante, qué va a pasar con nosotros (Referente comunitaria, Entrevista).
Entonces sí hubo mucho miedo. Pero no miedo, miedo a espantos, cosas de esas, sino miedo a cómo voy a sacar a la familia adelante, cómo voy a pagar una deuda, cómo voy a pagar este préstamo o este crédito que hice, todo eso la verdad afectaba un montón (Referente comunitaria, Entrevista).
Esta ética de cuidado también se expresa entre quienes desempeñan actividades que implican interacciones cotidianas con grupos y en donde la comunidad, en alguna medida, es percibida como dependiente de la actividad o se entiende que las rupturas o discontinuidades del trabajo comunitario serian perjudiciales. Tal es el caso de maestras, encargadas de comedores, miembros de comunidades religiosas, entre otros. En estas circunstancias, se hace referencia al ingenio y la capacidad para adaptarse, reinventar las dinámicas laborales y preservar actividades para cumplir “su deber” con el otro.
Yo te puedo decir que en educación no te queda otra que reconvertir … porque no es que podías cerrar el Ministerio con llave, irte y esperar que esto pase, ¿entendés? O sea que hubo que reconvertir lo que había que hacer, hubo que cambiar, hubo que adaptarse y continuar, porque no se dejó de enseñar. Se readaptó todo y no se dejó (Referente educativo, Grupo Focal).
Tuvimos que readaptarnos y desde el aspecto religioso la gente lo necesita, necesita mucho la contención y el espacio. Creo que la demanda que la gente en ese punto nos hace es muy fuerte (Párroco y referente comunitario, Grupo Focal).
Ulteriormente, los discursos dejan traslucir un mensaje de identificación y redefinición de las prioridades en términos personales y en términos vinculares, de donde emerge la oportunidad para resignificar la propia vida y revalorizar los vínculos íntimos que se consideran valiosos, en este caso, representados principalmente por la familia. Esta reflexión sobre las relaciones del sujeto con su entorno cercano y cotidiano, así como también la mirada introspectiva de la resiliencia personal, es coincidente con lo informado en estudios de situaciones de crisis. Por ejemplo, un análisis transcultural sobre la producción de significados durante la pandemia advierte una convergencia en los discursos que valoran la familia y los vínculos cercanos e íntimos y se reflexiona acerca de desarrollar relaciones más conectadas y significativas luego de esta emergencia sanitaria ( Todorova et al., 2021TODOROVA, Irina et al. What I thought was so important isn’t really that important: international perspectives on making meaning during the first wave of the covid-19 pandemic. Health Psychology and Behavioral Medicine, v.9, n.1, p.830-857, 2021. ). Asimismo, distintos estudios explican que tener significado y propósito en la vida, constituyen recursos para mitigar los impactos negativos de las crisis y de resiliencia frente a la adversidad (Carter, Cordero, 2022; Todorova et al., 2021TODOROVA, Irina et al. What I thought was so important isn’t really that important: international perspectives on making meaning during the first wave of the covid-19 pandemic. Health Psychology and Behavioral Medicine, v.9, n.1, p.830-857, 2021. ).
La solidaridad como signo de estos tiempos: el capital social como valor de las comunidades en pandemia
En nuestro análisis, la solidaridad fue un tema recurrente. Se propone como una manera de afrontar constructivamente el estrés de la pandemia y se conceptualiza desde un discurso que la plantea como un deber ineludible ante un agente externo “que nos toca afrontar”. La participación o compromiso en acciones solidarias representa una manifestación conductual del capital social comunitario en donde las personas se involucran activa y colectivamente buscando una situación conveniente para los miembros de la sociedad ( Lalot et al., 2021LALOT, Fanny et al. The social cohesion investment: communities that invested in integration programs are showing greater social cohesion in the midst of the covid-19 pandemic. Journal Community Applied Social Psychology, v.32, n.3, p.536-554, 2021. ).
El capital social implica el conjunto de recursos – reales y potenciales – que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones de reconocimiento (Aldrich, Meyer, 2015) y suele constituir un factor protector. Investigaciones efectuadas durante la pandemia han informado que las comunidades donde las personas tienden a conocerse e interactuar con frecuencia han sobrellevado mejor esta circunstancia (Carter, Cordero, 2022; Borkowska, Laurence, 2021). La literatura distingue al capital social como: (1) capital social vincular o bonding social capital , para hacer referencia a aquellos vínculos cercanos – especialmente entre familiares y redes de parentesco; (2) capital social de puente o bridging social capital , es decir, aquellos vínculos menos cercanos que se dan entre grupos sociales y, (3) capital social de escalera o linking social capital , que se refiere a la relación entre grupos disímiles, con énfasis más explícito en la verticalidad y en las desigualdades de poder (Aldrich, Meyer, 2015). Nuestra exploración cualitativa evidenció a la familia y a grupos de vecinos como los principales grupos de gestión de vías solidarias.
La experiencia adquirida fue tener una mejor relación familiar y con los vecinos a saber apoyarnos en momentos difíciles (Encuesta 18, masculino, 30 años).
Esta pandemia también ha sacado mucha solidaridad entre nosotras. Se ha empezado a ver mucho la necesidad del otro, estar más empático con el otro, porque antes quizá no lo hacíamos, porque nunca nos han pasado cosas tremendas en general, porque antes eran situaciones personales. Ahora ya es más general, entonces empezamos a ponernos en el lugar de la otra (Referente comunitaria, Entrevista).
Coincidentemente, en nuestro análisis cuantitativo el 44,4% (n=311) indicó haber participado en iniciativas para ayudar a los más perjudicados por la pandemia. La gestión de estas iniciativas evidencia la movilización del capital social vincular para concretar acciones solidarias, en donde cobraron relevancia las familias (26%) y los grupos de vecinos (13%), y en menor medida los comedores barriales (8%), iglesias (8%), escuelas (7%), organismos de gobierno tales como municipios y comunas (6%) y centros de salud (4%).
Para indagar si la participación en iniciativas solidarias variaba según las personas se encontrasen perjudicadas, distinguimos tres grupos: aquellos “muy afectados por la covid-19”, es decir quienes experimentaron la enfermedad y/o el fallecimiento de vínculos cercanos – familiares y/o conocidos – (25,1%, n=176); “afectados”, correspondiente al grupo de participantes que refirieron que personas conocidas tuvieron la enfermedad y/o fallecieron a su consecuencia (32,4%, n=227); y un tercer grupo integrado por aquellos “no afectados” por la enfermedad, donde no se experimentaron las situaciones precedentes (42,5%, n=298). Nuestros resultados indicaron que el porcentaje de personas que participaron en actividades solidarias fue semejante, sin encontrarse diferencias que fueran significativas al comparar los grupos de personas muy afectadas, afectadas o no afectadas por la experiencia de la covid-19 (X2: 3,682, p: 0,159).
Además, encontramos que las personas involucradas en iniciativas solidarias informaron más confianza en sus capacidades para resolver problemas de su propia vida en comparación con aquellos que no participaron de iniciativas solidarias (X2: 58,332, p: 0,001). Estos resultados se relacionan con el análisis cualitativo, en donde quienes indicaron que habían participado en iniciativas solidarias para ayudar a los más perjudicados por la pandemia eran más propensos a expresar sentimientos positivos, por ejemplo:
Como experiencia muy valiosa, fue poder ayudar a los pueblos originarios de nuestra provincia. Recibí mucho afecto de aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener una forma de vida más cómoda. Aprendí de ellos lo valioso que es el esfuerzo y el apoyo de la gente (Encuesta 3, femenino, 45 años).
En la pandemia trabajando y asistiendo a personas con covid-19 me di cuenta de lo frágil y corta que es la vida. ¡Y aprendí a valorar más los momentos que uno pasa con sus seres queridos! ¡Porque uno no sabe cuándo será la última vez que bese y abrace a quien ama! (Encuesta 8, masculino, 41 años).
La pandemia me enseñó a valorar más al otro y a involucrarme más en cuestiones políticas, ya que todo gira en torno a ella y de esas decisiones depende nuestro futuro (Encuesta 21, femenino, 33 años).
Contrariamente, los sentimientos negativos se encontraron más frecuentemente entre participantes que informaron una baja participación en iniciativas solidarias, a saber:
La cuarentena (no pandemia) nos empeoró socialmente, y económicamente. No votemos más socialismo, necesitamos libertad (Encuesta 63, masculino, 18 años).
Durante esta pandemia entendí que la Argentina está lejos de ser un buen proyecto de vida, tengo ganas de irme del país, pero cada vez es más costoso (Encuesta 2, femenino, 20 años).
Por otra parte, el 51,5% (n=361) indicó la presencia de capital social a nivel de barrio o comunidad. En nuestra encuesta, detectamos que las personas que percibieron este tipo de capital social fueron más propensas a participar de iniciativas solidarias para ayudar a los más perjudicados por la pandemia en comparación con aquellos que no percibieron capital social en sus barrios (X2: 64.560, p: 0,001). En relación a estos hallazgos, ha sido señalado que compartir experiencias intensas (positivas o negativas) con miembros del propio grupo o de grupos cercanos (familia, vecinos, colegas de trabajo) aumenta la cohesión con el mismo y el sentido de identidad social compartida, más aún ante experiencias negativas, disfóricas o traumáticas ( Lalot et al., 2021LALOT, Fanny et al. The social cohesion investment: communities that invested in integration programs are showing greater social cohesion in the midst of the covid-19 pandemic. Journal Community Applied Social Psychology, v.32, n.3, p.536-554, 2021. ).
Profundizando en las manifestaciones de las acciones solidarias, advertimos situaciones diferenciadas. Por un lado, especialmente en grupos vulnerables con experiencia de gestión de crisis, la pandemia ha visibilizado y movilizado las redes solidarias y estrategias comunitarias preexistentes en los territorios. En un contexto estructural carente de infraestructura de servicios básicos como agua potable y desagüe, en donde la pobreza compromete al 40% de la población tucumana y al 47% de los niños, niñas y adolescentes (Indec, 2010), la crisis derivada del coronavirus es vivenciada como un desafío más a superarse, en donde se advierten tensiones entre las decisiones para superar las desventajas estructurales y la contingencia por la covid-19. Las necesidades que emergen son la alimentación diaria, la higiene, la información certera, la contención psicológica y espiritual, el sostén de las pequeñas y medianas empresas y el comercio, la ayuda en la gestión de recursos provistos por el Estado. En estos ámbitos, el sentido de pertenencia a la comunidad es marcado y la mutua influencia o interdependencia permite atender las necesidades básicas de las familias. Las comunidades han aprovechado el capital social preexistente para afrontar la pandemia.
Porque el gobierno o el Estado nos da una cierta cantidad de mercadería, lo básico y para todo lo demás nosotros hacemos aportes. Nosotros colocamos una cierta cantidad de plata por integrante y ahí se cocina (Referente comunitaria, Entrevista).
Sí, sí, nosotros todos hemos estado con covid. Y bueno, la comunidad atendía el comedor, los vecinos. Y uno se iba componiendo [curando], y le iba pasando cuando se contagiaban, iban volviendo, y se iban los otros que se contagiaban (Referente comunitaria, Entrevista).
Por otra parte, la pandemia ha estimulado el desarrollo de capital social, es decir, la formación de alianzas, grupos y asociaciones como estrategia para visibilizar necesidades y demandas colectivas ante el Estado y lograr acuerdos público-privado a nivel de Comité Operativo de Emergencia (COE). Por ejemplo, en el desarrollo de protocolos sanitarios para la reapertura de pequeñas y medianas empresas “no esenciales” o la gestión de ayudas especiales a profesionales independientes. Podemos proponer que el sentido de identidad compartida se desarrolla y fortalece ante una necesidad u objetivo en común, que promueve la generación de capital social de puente y de escalera. En este sentido, consideramos relevante atender y profundizar en las dinámicas de las relaciones entre el Estado y las instituciones de la sociedad civil con los ciudadanos durante la pandemia, contemplando en este concepto a las afiliaciones a nivel comunitario que ayudan a sobrellevar la crisis.
A través de la Cámara [de comerciantes] se hicieron convenios con los municipios, o se habla con concejales, de tal forma de que hagan alguna ordenanza [reglamentación] que haga que determinados rubros puedan ir abriendo, para mantener las estructuras y no cerrar definitivamente sus comercios … Buscamos nosotros cómo encontrar soluciones para nosotros, yo también como comerciante soy de los que está en esa franja, entonces también tengo que buscar soluciones propias, como para ese gran porcentaje de comercios. Entonces, es un trabajo de todos los días (Comerciante, Referente de empresas, Entrevista).
Yo estoy en un grupo de WhatsApp de ochenta propietarios [de comercios] nosotros hemos logrado una aprobación del COE, para poder seguir trabajando con ciertos protocolos … en estos momentos está cancelado ese protocolo (Comerciante, Grupo Focal).
… porque entendemos que si nosotros colaboramos con que la gente cumpla todas estas normas [sanitarias] es un beneficio, tanto para la sociedad como para nosotros mismos, que vamos a poder seguir trabajando con normalidad (Comerciante, Referente de empresas, Entrevista).
Como conclusión, advertimos una percepción común de que las soluciones a los problemas que plantea la crisis requieren de una acción colectiva, que se activa a través de redes preexistentes o promueve la generación de grupos que comparten intereses y objetivos. Los discursos evidencian que los problemas derivados de la pandemia tienen una escala comunitaria con efectos sanitarios, económicos y sociales. Así, se plantea la búsqueda activa de soluciones que contemplen esta multiplicidad de escenarios, desde un pensamiento político complejo y flexible, claramente superador de la dicotomía salud versus economía. Estas formas de interpretación y de pensamiento flexible son relevantes en tanto promueven el proceso de aprendizaje de la experiencia ( Todorova et al., 2021TODOROVA, Irina et al. What I thought was so important isn’t really that important: international perspectives on making meaning during the first wave of the covid-19 pandemic. Health Psychology and Behavioral Medicine, v.9, n.1, p.830-857, 2021. ). La literatura explica que, en general, las personas atribuyen significados a sus experiencias que responden a formas de pensar rígidas y polarizadas, típicamente organizadas por oposiciones (malo/bueno, amigo/enemigo, placer/displacer), mientras que es menos frecuente encontrar interpretaciones capaces de captar distintos acontecimientos de la experiencia y de producir significados diferenciados. Estos últimos corresponden con formas de pensamiento más flexibles, que ulteriormente son promotoras de los aprendizajes ( Todorova et al., 2021TODOROVA, Irina et al. What I thought was so important isn’t really that important: international perspectives on making meaning during the first wave of the covid-19 pandemic. Health Psychology and Behavioral Medicine, v.9, n.1, p.830-857, 2021. ).
El Estado: valoraciones diferenciadas de la salud, la educación y los líderes políticos
Durante los primeros meses de 2020 la comunicación oficial fue muy frecuente, con un importante posicionamiento de la figura presidencial, alineada con gobernadores provinciales y funcionarios de los diferentes ministerios, especialmente los del ámbito sanitario ( Klobovs, 2020KLOBOVS, Lucas. El impacto del coronavirus en la figura presidencial argentina. Revista Latinoamericana de Opinión Pública, v.10, n.2, p.15-38, 2020. ). Las políticas implementadas desde una estrategia “Estado-céntrica” implicaron la coordinación vertical de medidas diseñadas desde el gobierno central y coordinadas con las provincias (Azerrat, Ratto, Fantozzi, 2021). En nuestro análisis se reconoce al Estado como el líder natural durante la pandemia, a quien se adjudica el rol de árbitro entre intereses de los sectores público y privado.
Los participantes de nuestro estudio manifiestan una mirada compleja del rol del Estado en la gestión de la pandemia. Se identifican las limitaciones de recursos e infraestructura, que condicionan las acciones de los diferentes sectores que integran el aparato estatal. En este sentido, con el transcurrir de la pandemia y las sucesivas medidas de contención realizan valoraciones diferenciadas de los organismos que conforman el Estado, en virtud de las repercusiones en sus vidas cotidianas.
Se registra una mirada positiva de los profesionales sanitarios, donde un 68% de los encuestados coincidió en que realizaron un buen trabajo durante la pandemia. Estos datos cuantitativos se relacionan con los discursos analizados, donde se destaca la vocación de servicio, la calidad humana de los profesionales y se distingue como causa de las falencias del sector a la insuficiencia de recursos e infraestructura.
... a pesar del abandono por parte del gobierno, el personal de la salud pudo enfrentar a un enemigo invisible y mortal, eso también trajo consecuencias a nivel personal de cada empleado ya que tuvimos que sacrificar muchas cosas para que nuestras familias sigan contando con el sustento diario (Encuesta 71, masculino, 35 años).
Las redes sociales a menudo desinforman, el gobierno no educa a la población de manera correcta ante una crisis sanitaria. El personal de salud recibe el peor trato laboral posible y la población solo espera remuneraciones económicas para vivir de quienes aportamos en la sociedad. El sector Educación sufre bastantes limitaciones y quedaron muy limitados los recursos académicos ante este desafío que se planteó a los docentes para con sus alumnos (Encuesta 79, femenino, 23 años).
El sector salud está muy descuidado, cuando se supone que debería ser el mejor preparado en cuanto a recursos, en la pandemia se notó la falta de empatía hacia el profesional [de la salud] y al paciente, de parte del gobierno, del Ministerio de Salud y sus responsables (Encuesta 159, femenino, 37 años).
Mi opinión es que este contexto permitió ver las falencias del sistema de salud, salió a la luz lo mal preparado que está el sistema sanitario vinculado a infraestructura, recursos materiales, insumos. Sin embargo, cabe destacar el desempeño impecable del recurso humano (médicos, enfermeros, etc.). Es importante tener memoria sobre las pérdidas humanas para mejorar las condiciones del sistema sanitario a futuro (Encuesta 202, femenino, 23 años).
Respecto al sector educativo, un 37% aprobó la gestión durante la pandemia: se describe como preocupante la situación de las instituciones educativas que se mantuvieron cerradas durante el primer año de pandemia e inclusive durante la primera mitad de 2021. Asimismo, se destaca la disposición de los docentes ante la falta de recursos instalados en el sector y las demandas generadas por la virtualidad. La brecha digital es reconocida como un desafío por los entrevistados. Estas preocupaciones son coherentes teniendo en cuenta que la mitad de los hogares del Gran San Miguel de Tucumán atravesó el desafío de la educación virtual sin disponer de computadora, mientras que en el 84% de los hogares se accedía a internet a través de teléfonos celulares (Indec, 2020).
También deberían apuntar a mejorar la educación, los docentes en pandemia hicieron su mejor trabajo, pero, ellos también son mal pagados y no cuentan con los recursos necesarios para brindar clases virtuales, así como en muchos hogares de estudiantes no hay posibilidad de conectarse para estudiar (Encuesta 135, femenino, 43 años).
La pandemia puso a prueba la creatividad de los docentes y padres para ayudar a los niños, pero lamentablemente también se observó las desigualdades de derechos para recibir educación. El que tenía un celular podía estudiar … (Encuesta 201, femenino, 56 años).
Finalmente, se refleja una baja aprobación hacia el liderazgo político en donde solo el 22% (n=156) consideró que los gobernantes fueron capaces de liderar y gestionar la pandemia.
Estos puntos de vista de los entrevistados nos permiten advertir que con el avance de la pandemia y sus medidas de contención las personas realizaron juicios diferenciados de los sectores que integran el Estado. Las valoraciones evidencian modos de interpretación y pensamiento flexible, en donde se captan distintos condicionantes de la experiencia con los diferentes sectores que integran el aparato estatal, y en donde el ámbito de la salud – particularmente sus recursos humanos – constituye el mejor valorado, en contraste con los líderes políticos.
Experiencia de pandemia y sentimientos hacia la política: de la luna de miel al desencanto
Durante los primeros meses de pandemia el reconocimiento del Estado como líder era sentido por el pueblo y el nivel de satisfacción de los ciudadanos con la figura del presidente y del gobierno nacional era elevado: esta percepción positiva de la política argentina se evidenciaba en el alto acuerdo y acatamiento hacia las medidas sanitarias (Rodríguez Varela, Carbonetti, 2021; Klobovs, 2020KLOBOVS, Lucas. El impacto del coronavirus en la figura presidencial argentina. Revista Latinoamericana de Opinión Pública, v.10, n.2, p.15-38, 2020. ). Desde metáforas paternalistas, los líderes políticos representaban el sostén necesario para garantizar la supervivencia, marcar la ley y hacer cumplirla ( Quiroga et al., 2020QUIROGA, Natalia E. et al. ¿Cómo incide en la subjetividad la pandemia por covid-19? Investigación inicial: abordaje desde la psicología social. Investigando en Psicología, v.1, n.20, p.93-117, 2020. ). Esta manifestación de confianza y apoyo hacia las medidas del gobierno es consistente con lo ocurrido en muchas sociedades democráticas y se encontraría sustentada en sentimientos de unidad que desencadena la misma situación de pandemia (Hegewald, Schraff, 2022; Devine et al., 2021DEVINE, Daniel et al. Trust and the coronavirus pandemic: what are the consequences of and for trust? An early review of the literature. Political Studies Review, v.19, n.2, p.274-285, 2021. ). Ha sido ampliamente estudiado que los eventos específicos, que implican amenazas o desastres y presentan escala internacional producen en la ciudadanía un aumento en el apoyo a sus líderes políticos (Hegewald, Schraff, 2022).
Hacia el momento en que tuvo lugar nuestro estudio, la percepción de la legitimidad política había cambiado. Tal como se expresó en el apartado precedente, en nuestro análisis cuantitativo encontramos que el 22% de los participantes destacó la buena gestión del gobierno o de los políticos.
A partir de este resultado, comparamos experiencias individuales y colectivas entre aquellos que manifestaron acuerdo con la gestión de gobierno y quienes indicaron indiferencia o desacuerdo. En la Figura 1 se observan diferencias significativas entre ambos grupos y encontramos que aquellos en desacuerdo con la gestión de gobierno informaron con mayor frecuencia experiencias desfavorables durante la pandemia, en comparación con las personas que manifestaron acuerdo con el gobierno. Por ejemplo, más del 80% de los participantes en desacuerdo con la gestión de gobierno indicó que “las crisis sociales y económicas de Argentina me afectan y no me dejan progresar”. Igualmente, este grupo fue significativamente más renuente a observar conductas solidarias para ayudar a los más perjudicados en su comunidad en comparación con los que estuvieron de acuerdo con la gestión de gobierno. En el caso de las percepciones colectivas, aquellos en desacuerdo se expresaron negativamente hacia los enunciados “el pueblo argentino está habituado a lidiar con crisis sociales y económicas” y “en esta situación de pandemia, el pueblo argentino está saliendo adelante”.
: Gráficos de las diferencias en las experiencias individuales y colectivas según el acuerdo o el desacuerdo con la gestión de gobierno, Tucumán, Argentina, 2021. Las diferencias estadísticas entre grupos se indican con * cuando p es menor que 0,05 (significativas), y con ** cuando p es menor que 0,001 (muy significativas). (Fuente: Elaboración a partir de datos propios, 2021)
Seguidamente, analizamos los discursos referidos a los aprendizajes sobre la pandemia. En la Figura 2 se clasificaron los discursos que expresan experiencias o sentimientos negativos, neutros y positivos. Resulta significativo que el 18% (n=71) de las personas que expresaron sentimientos negativos hizo referencia a la política, mientras que, entre aquellos que expresaron sentimientos positivos, la política solo fue mencionada por una persona (2%). Los discursos sobre sentimientos positivos tienden a mencionar la familia. Es decir que, quienes pudieron elaborar aspectos positivos de la experiencia de la pandemia, destacaron la formación o consolidación de los vínculos con familiares y con su entorno cercano (vecinos, amigos, colegas, etc.). Mientras que los discursos que manifiestan descontento son más propensos a mencionar la política.
: Aprendizajes en pandemia y sentimientos hacia la política en Tucumán, Argentina, 2021. En esta figura se presenta un “Sankey diagram” resultante del análisis con el software Atlas.ti. Se indica la relación entre códigos temáticos. Se visualizan los resultados de una tabla de cruces de variables. El grosor de las líneas refleja la cantidad de frases donde coinciden los códigos. (Fuente: Elaboración a partir de datos propios, 2021)
A medida que se normaliza la situación de pandemia, esta apreciación negativa puede constituir una consecuencia esperable dado que los ciudadanos realizan valoraciones más racionales del desempeño del gobierno como mediador de intereses y tomador de decisiones (Hegewald, Schraff, 2022). En el contexto de profundas desigualdades estructurales en que tiene lugar nuestro análisis, las repercusiones de las medidas gubernamentales generan un amplio abanico de dificultades – que implican desde la restricción de las relaciones sociales, el cierre de negocios, la pérdida de ingresos y/o empleo hasta la imposibilidad de garantizar la seguridad alimentaria y sostener la vida cotidiana – tensionando el costo personal concreto y directo con el bien común público, más abstracto y demorado.
No obstante, las personas describen sentimientos negativos de desilusión y desconfianza como respuesta ante hechos públicos en Argentina en donde los funcionarios transgredieron las reglamentaciones vigentes o avalaron el acceso discrecional a las vacunas. Entre estas situaciones se cuestiona la celebración de cumpleaños de la primera dama en la Quinta Presidencial ubicada en la localidad de Olivos durante los primeros meses del Aspo (“fiesta de Olivos”) y los “vacunatorios VIP”, hecho que cobró relevancia cuando funcionarios y personas vinculadas a los políticos fueron favorecidos con vacunas, pese a no formar parte de los grupos prioritarios.
Nuestros entrevistados mencionan la ausencia de vocación de los líderes políticos y el abandono del Estado. Resulta interesante mencionar que estos discursos negativos sobre la política describen tanto sentimientos de desconfianza y decepción, como cuestionamientos a la gestión de los gobernantes.
Hace tiempo y con el paso de distintos gobiernos, vivimos en constante incertidumbre principalmente hablando de políticas económicas que repercuten en nuestro bolsillo. La pandemia deja al descubierto la poca claridad de las políticas públicas, sociales, económicas, salud, cultura, educación, etc. que este gobierno tiene. Nos deja una incertidumbre mayor a la que estamos acostumbrados y sintiendo que cada vez es más difícil creer, crecer y proyectar en la Argentina. Yo como emprendedora y apasionada de la política me siento totalmente excluida en políticas que nos ayuden a personas independientes/emprendedores que no recibimos ningún tipo de beneficios (Encuesta 17, femenino, 32 años).
Me parece que el gobierno no tomó decisiones adecuadas en cuanto a las restricciones. Porque daban restricciones, por un lado, pero, sin embargo, hoy en actos políticos no hubo ninguna medida de restricción … en un acto político ni se acordaron de la pandemia (Encuesta 12, femenino, 29 años).
La antipatía mostrada por los gobernantes como la fiesta en olivos y los vacunatorios VIP fue muy triste (Encuesta 56, femenino, 54 años).
Aprendí que el Estado solo ayuda a los vagos y a los políticos. Y aprendí que a pesar de que ame Argentina, me tengo que ir lo antes posible (Encuesta 39, masculino, 20 años).
Podría contarle lo triste que fue atravesar esas etapas con el total abandono del Estado, la gente no te daba trabajo y no te permitía entrar a su casa por temor al contagio, en algunas ocasiones ROBÉ para alimentar a mis hijos (Encuesta 90, masculino, 57 años; énfasis en el original).
La peor experiencia fue ver como se nos burló el actual gobierno robando las vacunas, y a la vez ellos hacer todo lo que al pueblo se le prohibió … (Encuesta 199, masculino, 47 años).
Hacia este momento de la pandemia la noción de pueblo se ha escindido, los políticos y el pueblo ya no constituyen una unidad y sobreviene un sentimiento generalizado de decepción ante la confianza vulnerada. Como sugieren Reicher y Bauld (2021)REICHER, Stephen; BAULD, Linda. From the fragile rationalist to collective resilience: what human psychology has taught us about the covid-19 pandemic and what the covid-19 pandemic has taught us about human psychology. The Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, v.51, n.supl, p.12-19, 2021. romper la confianza pública tiene consecuencias rápidas y es difícil de reconstruir, tal como lo documentan hechos semejantes ocurridos en otros países durante la pandemia y que dejan en evidencia el débil valor de la legitimidad en el ejercicio de un cargo de alta consideración en la gestión pública ( Bermúdez-Tapia, 2021BERMÚDEZ-TAPIA, Manuel. Políticas públicas, pandemia y corrupción: el caso vacunagate en Perú. Unifafibe, v.9, n.1, p.984-1008, 2021. ). Al respecto, Rodríguez-Pérez (2020)RODRÍGUEZ-PÉREZ, Armando. El respeto a la comunidad como norma moral. International Journal of Social Psychology, v.35, n.3, p.625-630, 2020. analiza los estándares o normas morales y civiles que rigen nuestra sociedad en tiempos de pandemia y propone que estamos atravesando un desplazamiento desde una esfera individual en el cumplimiento de las normas hacia la lealtad y respeto hacia la comunidad. En tanto las normas constituyen determinantes de los comportamientos sociales, la transgresión de las normativas vigentes durante la pandemia, ejercida desde los propios líderes políticos no solo se inscribe en el marco de transgresiones a los fundamentos de cuidado, sino, y más aún, hacia el respeto hacia la comunidad. Ulteriormente, los resultados evidencian una profunda ética de justicia social que cuestiona las diferencias en las reglas para los ciudadanos y los políticos.
Consideraciones finales
Como cualquier otra enfermedad, el cólera no tiene un significado por sí mismo: se trata solamente de un microorganismo. Adquiere significado a partir del contexto humano, de la forma en que se infiltra en la vida de las personas, de las reacciones que provoca y de la manera en que da expresión a los valores culturales y políticos ( Arnold, 1986ARNOLD, David. Cholera and colonialism in British India. Past and Present, n.113, p.118-151, 1986. , p.151).
Como propusimos al inicio de este artículo, la crisis de la covid-19 constituye un fenómeno altamente dinámico que trasciende una crisis de salud pública para comprometer aspectos económicos y sociales de la vida cotidiana de las personas y comunidades. Mediante un enfoque centrado en la teoría fundamentada, este trabajo ha permitido dilucidar sentimientos, experiencias, prácticas y acciones que subyacen a los significados atribuidos a la pandemia por covid-19 en Tucumán (Argentina) durante 2020-2021. Este trabajo aporta testimonios y articula interpretaciones sobre el papel de diferentes actores que integran una comunidad, evidenciando universos simbólicos durante la pandemia por covid-19.
Nuestro análisis, empleando métodos mixtos, explora y describe la manera en que las personas y comunidades han significado un periodo particular, en el que la pandemia no había finalizado y de alguna manera se había integrado a la vida cotidiana. En este sentido, los resultados describen una transición desde un tipo de crisis excepcional (la pandemia) hacia una crisis – que podríamos describir como más típica – de carácter política y económica.
La historiografía de las epidemias revela ideas y formas de pensar de las sociedades propias de cada tiempo y momento particular, configurando marcos simbólicos específicos. Las respuestas y explicaciones intelectuales y sociales que dan cuenta de las epidemias asumen diferentes formas en diferentes contextos sociales, culturales y políticos (Ranger, Slack, 1995).
Desde esta perspectiva, proponemos una dicotomía interesante para fines analíticos y que resulta del análisis de los puntos de vista de los participantes: consideramos que dos marcos simbólicos estarían configurando los significados que atribuyen a la propia experiencia de pandemia.
Por un lado, un marco simbólico personal, en donde encontramos a personas que mediante profundas reflexiones han afrontado positivamente la crisis, encontrando sentido y logrando significarla a través de la valoración de la propia vida, de los vínculos íntimos y del imperativo de cuidar del otro. Desde este marco personal de introspección, las personas han descubierto su capacidad de resiliencia para afrontar la pandemia: han puesto en juego su ingenio, su capacidad de adaptación, han buscado activamente resolver problemas propios y compartidos; evidenciando una sólida disposición para ayudar a otros y una mirada colectiva en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos que supone la pandemia.
En esta búsqueda de significado un emergente en los discursos analizados es la participación de la religiosidad o espiritualidad, tema que abarcan pocos estudios sobre la repuesta social a la pandemia en el contexto latinoamericano y que merece futuras indagaciones.
Como contraparte, quienes transitaron la pandemia desde la lente de “lo político”, expresaron sentimientos negativos con más frecuencia. En este marco político, reconocen el rol de liderazgo del Estado como mediador de intereses y emergen los hechos públicos en donde los políticos dañaron la confianza del pueblo. En esta perspectiva subyace una fuerte moral de justicia social, donde se cuestiona que los derechos y obligaciones de los ciudadanos son diferentes de aquellos quienes ejercen funciones públicas, ejemplos de ello fueron el “Vacunagate” en el Perú ( Bermúdez-Tapia, 2021BERMÚDEZ-TAPIA, Manuel. Políticas públicas, pandemia y corrupción: el caso vacunagate en Perú. Unifafibe, v.9, n.1, p.984-1008, 2021. ) y los “Vacunatorios VIP” en Argentina.
En este sentido, sugerimos que es más probable que aquellos que expresaron sentimientos de desconfianza o desilusión apliquen este marco político a las lecciones aprendidas. Contrariamente, aquellos que significaron su vivencia desde un marco personal experimentaron un mejor devenir de la pandemia.
No obstante, este análisis tiene ciertas limitaciones que vale la pena mencionar. Por un lado, nuestros resultados corresponden con un momento específico de la pandemia, pudiendo diferir a medida que la misma transcurre. Por otra parte, si bien en nuestra encuesta trabajamos con una muestra de participantes representativa para el estudio de caso, es importante considerar que los recursos digitales y el servicio de internet son menos accesibles para los sectores con niveles socioeconómicos y educativos más bajos. Esto podría implicar una subrepresentación de los grupos más vulnerables derivado de la metodología de recolección de datos aplicada por el contexto de pandemia.
Entre sus fortalezas, constituye un aporte original que, mediante el enfoque de la teoría fundamentada, visibiliza discursos y descubre desde las miradas de los actores sociales,un enfoque centrado en las capacidades y recursos (materiales, emocionales, afectivos, espirituales, sociales) puestos en marcha por las personas y las comunidades para sobrellevar la pandemia por covid-19. Asimismo, destacamos como aporte científico la sólida articulación de diálogos teóricos y empíricos que retrata experiencias “extra sanitarias” de la pandemia, en una etapa de transición desde la fase aguda hacia lo que se vislumbraba que en ese momento sería salida hacia una “nueva normalidad”. A nuestro juicio, la tarea de plasmar las reflexiones y experiencias de las comunidades, es decir ciudadanos con conciencia de sus deberes y sus derechos dentro de una colectividad en una situación de pandemia, constituye un ejercicio que colabora en un avance hacia “nuevos horizontes emancipatorios” para la sociedad ( Basile, 2020BASILE, Gonzalo. El gobierno de la microbiología en la respuesta al SARS-CoV-2. Salud Problema, v.1, n.27, p.14-35, 2020. ).
AGRADECIMIENTOS
Financiamiento recibido de Macalester College.
REFERENCIAS
- ALDRICH, Daniel P.; MEYER, Michelle A. Social capital and community resilience. American Behavioral Scientist, v.59, n.2, p.254-269, 2015.
- ALVARADO-DÍAZ, Eunice; PAGÁN-TORRES, Orlando. Consideraciones sobre la espiritualidad y la religión como recursos de afrontamiento durante la pandemia del covid-19. Revista Caribeña de Psicología, v.5, n.1, p.5007-5019, 2021.
- ARNOLD, David. Cholera and colonialism in British India. Past and Present, n.113, p.118-151, 1986.
- AZERRAT, Juan M.; RATTO, María C.; FANTOZZI, Anabella. ¿Gobernar es cuidar? Los estilos de gestión de la pandemia en América del Sur: los casos de Argentina, Brasil y Uruguay. Trabajo y Sociedad, v.21, n.36, p.146-173, 2021.
- BASILE, Gonzalo. El gobierno de la microbiología en la respuesta al SARS-CoV-2. Salud Problema, v.1, n.27, p.14-35, 2020.
- BERMÚDEZ-TAPIA, Manuel. Políticas públicas, pandemia y corrupción: el caso vacunagate en Perú. Unifafibe, v.9, n.1, p.984-1008, 2021.
- BOHOSLAVSKY, Juan P. Covid-19 y derechos humanos: la pandemia de la desigualdad. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2020.
- BORKOWSKA, Magda; LAURENCE, James. Coming together or coming apart? Changes in social cohesion during the covid-19 pandemic in England. European Societies, v.23, n.supl, p.S618-S636, 2021.
- BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loic; DION, Lavesque. Respuestas por una antropología reflexiva. México: Editorial Grijalbo, 1995.
- CARTER, Eric D.; CORDERO, María Laura. Salir adelante: social capital and resilience during the covid-19 pandemic in Argentina. Health and Place, v.77, 102870, 2022.
- CCSUC, Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus Covid-19. Relevamiento del impacto social de las medidas del aislamiento dispuestas por el PEN. Buenos Aires: Mincyt-Conicet-Agencia, 2020.
- CEIL, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina: sociedad y religión en movimiento. Buenos Aires: Conicet-Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, 2019.
- CORDERO, María L.; CESANI, María F. Magnitude and spatial distribution of food and nutrition security during the covid-19 pandemic in Tucumán (Argentina). American Journal of Human Biology, v.34, n.3, p.e23632, 2021.
- CORDERO, María L.; CESANI, María F. Percepción de inseguridad alimentaria en Tucumán (Argentina) en el contexto de pandemia por covid-19. Revista de Salud Pública, v.2020, n.2, p.9-21, 2020.
- DEVINE, Daniel et al. Trust and the coronavirus pandemic: what are the consequences of and for trust? An early review of the literature. Political Studies Review, v.19, n.2, p.274-285, 2021.
- FREIDIN, Betina et al. Trabajadores de la salud en el primer nivel de atención durante la pandemia covid-19 en el conurbano de Buenos Aires. Población y Sociedad, v.28, n.2, p.138-167, 2021.
- HEGEWALD, Sven; SCHRAFF, Dominik. Who rallies around the flag? Evidence from panel data during the covid-19 pandemic. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, p.1-22, 2022.
- HILL, Michael D. et al. Medical pluralism and ambivalent trust: pandemic technologies, inequalities, and public health in Ecuador and Argentina. Critical Public Health, v.32, n.1, p.19-30, 2022.
- INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Informes técnicos: acceso y uso de tecnologías de la información y comunicación. Encuesta Permanente de Hogares. Ciencia y Tecnología, v.8, n.1, p.1-16, 2020.
- INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo nacional de población, hogares y viviendas. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010.
- KLOBOVS, Lucas. El impacto del coronavirus en la figura presidencial argentina. Revista Latinoamericana de Opinión Pública, v.10, n.2, p.15-38, 2020.
- LALOT, Fanny et al. The social cohesion investment: communities that invested in integration programs are showing greater social cohesion in the midst of the covid-19 pandemic. Journal Community Applied Social Psychology, v.32, n.3, p.536-554, 2021.
- MARINACI, Tiziana et al. Making sense of the covid-19 pandemic: a qualitative longitudinal study investigating the first and second wave in Italy. Heliyon, v.7, n.9, p.e07891, 2021.
- MARINACI, Tiziana; VENULEO, Claudia; SAVARESE, Giulia. The covid-19 pandemic from the health workers’ perspective: between health emergency and personal crisis. Human Arenas, 2021.
- MARTÍNEZ, Ana T. Religión y diversidad en el NOA: explorando detrás de un documento regional de identidad. Sociedad y Religión, v.20, n.32-33, p.157-187, 2010.
- MELLA-MORAMBUENA, Javier et al. Estrategias de afrontamiento en apoderados durante el confinamiento por la covid-19. CienciAmérica, v.9, n.2, p.322-333, 2020.
- MSP, Ministerio de Salud Pública. Indicadores de seguimiento covid-19 (2021). Disponible en: https://msptucuman.gov.ar/informacion-sanitaria/sala-de-situacion-2/ Acceso en: 11 mar. 2022.
» https://msptucuman.gov.ar/informacion-sanitaria/sala-de-situacion-2/ - ORTIZ, Zulma et al. Preocupaciones y demandas frente a covid-19: encuesta al personal de salud. Medicina, v.80, p.16-24, 2020.
- PARGAMENT, Kenneth I.; KOENIG, Harold G.; PEREZ, Lisa M. The many methods of religious coping: development and initial validation of the RCOPE. Journal of Clinical Psychology, v.56, n.4, p.519-543, 2000.
- QUIROGA, Natalia E. et al. ¿Cómo incide en la subjetividad la pandemia por covid-19? Investigación inicial: abordaje desde la psicología social. Investigando en Psicología, v.1, n.20, p.93-117, 2020.
- RAMACCIOTTI, Karina. Trabajar en enfermería durante la pandemia de la covid-19. Cuadernos de H ideas, v.16, n.16, 2022.
- RANGER, Terrence; SLACK, Paul. Epidemics and ideas: essays on the historical perception of pestilence. Melbourne: Cambridge University Press, 1995.
- REICHER, Stephen; BAULD, Linda. From the fragile rationalist to collective resilience: what human psychology has taught us about the covid-19 pandemic and what the covid-19 pandemic has taught us about human psychology. The Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, v.51, n.supl, p.12-19, 2021.
- RODRÍGUEZ-PÉREZ, Armando. El respeto a la comunidad como norma moral. International Journal of Social Psychology, v.35, n.3, p.625-630, 2020.
- RODRÍGUEZ VARELA, María L.; CARBONETTI, Adrián. La politización de la incertidumbre durante el covid-19: cuarentena y crisis sociopolítica en la Argentina. Revista de Demografía Histórica: Journal of Iberoamerican Population Studies, v.39, n.3, p.207-224, 2021.
- SALVATORE, Sergio. Cultural psychology as the science of sensemaking: a semiotic-cultural framework for psychology. In: Rosa, Alberto et al. The Cambridge handbook of sociocultural. psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. p.35-48.
- TODOROVA, Irina et al. What I thought was so important isn’t really that important: international perspectives on making meaning during the first wave of the covid-19 pandemic. Health Psychology and Behavioral Medicine, v.9, n.1, p.830-857, 2021.
- VAN-HOOK, Mary P. Spirituality as a potential resource for coping with trauma. Social Work and Christianity, v.43, n.1, p.7-25, 2016.
- VELÁZQUEZ, Guillermo A. et al. Calidad de vida en Argentina: ranking del bienestar por departamentos (2010). Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2014.
- VENULEO, Claudia et al. The meaning of living in the time of covid-19: a large sample narrative inquiry. Frontiers in Psychology, v.11, n.1, p.577077, 2020.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
14 Ago 2023 -
Fecha del número
2023
Histórico
-
Recibido
22 Jun 2022 -
Acepto
25 Oct 2022