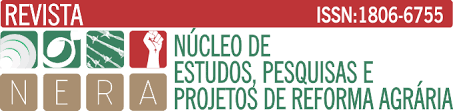Resumen
La agroecología es un término que tiene una potencia epistémica o emancipadora, en cuanto que es capaz de crear nuevos conocimientos y miradas alternativas a la visión que impone el capital del mundo y la naturaleza. Las cuatro experiencias que se analizarán en este artículo, se ubican de alguna forma en lo que se da por llamar los procesos de transición agroecológica. Si bien, este término en principio está asociado fuertemente al desarrollo de prácticas agropecuarias y pone el foco en elementos productivos, ecológicos y tecnológicos que puedan ser útiles para avanzar en el procesos de transición agroecológica, se hace necesario ampliar las dimensiones a otros niveles vinculados con la vida cotidiana de los actores que llevan adelante dichas prácticas. El presente trabajo busca aportar elementos para comprender las formas que pueden asumir las transiciones agroecológicas, a partir de cuatro experiencias en marcha que se ubican en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Como aporte final, se identifican las principales dimensiones que son transversales a las mismas y resultan de gran importancia para el acompañamiento de los procesos de transición y el posterior diseño de alternativas sociales, económicas, ecológicas y/o técnicas.
Palabras clave
Agroecología; soberanía alimentaria; transiciones agroecológicas.
Abstract
Agroecology is a term that has an epistemic or emancipatory power, insofar as it is capable of creating new knowledge and alternative views to the vision imposed by the capital of the world and nature. The four experiences that will be analyzed in this article, are located in some way in what is called the agroecological transition processes. Although, in principle, this term is strongly associated with the development of agricultural practices and focuses on productive, ecological and technological elements that may be useful to advance in the agroecological transition processes, it is necessary to expand the dimensions to other levels related to the daily life of the actors who carry out these practices. Precisely the present work seeks to contribute elements to understand the forms that agroecological transitions can assume, based on four ongoing experiences that are located in the province of Santiago del Estero, Argentina. As a final contribution, the main dimensions that are transversal to them and are of great importance for accompanying transition processes and the subsequent design of social, economic, ecological and/or technical alternatives are identified.
Keywords
Agroecology; food sovereignty; agroecological transitions.
Résumé
L’agroécologie est un terme qui a une puissance épistémique ou émancipatrice, dans la mesure où il est capable de créer de nouvelles connaissances et des regards alternatifs à la vision imposée par le capital du monde et la nature. Les quatre expériences qui seront analysées dans cet article, se situent dans ce qu’on appelle les processus de transition agroécologique. Bien que ce terme soit en principe fortement associé au développement des pratiques agricoles et se concentre sur les éléments productifs, écologiques et technologiques qui peuvent être utiles pour faire avancer le processus de transition agroécologique, il devient nécessaire d’élargir les dimensions à d’autres niveaux liés à la vie quotidienne des acteurs qui mettent en œuvre ces pratiques. Précisément le présent travail cherche apporter des éléments pour comprendre les formes que peuvent prendre les transitions agroécologiques, à partir de quatre expériences en cours qui se situent dans la province de Santiago del Estero, en Argentine. En guise d’apport final, il identifie les principales dimensions qui sont transversales à celles-ci et sont d’une grande importance pour l’accompagnement des processus de transition et la conception ultérieure d’alternatives sociales, économiques, écologiques et/ou techniques.
Mots-clés
Agroécologie; souveraineté; alimentaire; transitions agroécologiques.
Introducción
La agroecología desde un sentido amplio trasciende el campo científico que se orienta a diseñar técnicas productivas desde un enfoque ecológico (Altieri, 2001ALTIERI, Miguel. Agroecología: principios y estrategias para diseñar una agricultura que conserva recursos naturales y asegura la soberanía alimentaria. Universidad de California: US, 2001.; Altieri y Nicholls, 2000ALTIERI, Miguel ; NICHOLLS, Clara. Teoría y práctica para una agricultura sustentable. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe: México, 2000.; Sarandón, 2002SARANDÓN, Santiago. Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable. La Plata: Ciencias Americana, 2002.), también sobrepasa el campo de las prácticas que se basan en los saberes y habilidades tradicionales de las comunidades originarias, campesinas e indígenas (Martínez Alier, 1992MARTÍNEZ ALIER, Manuel. Hacia una historia socioecológica: algunos ejemplos andinos. En SEVILLA GUZMÁN y GONZÁLEZ DE MOLINA (Comp.). Ecología, campesinado e historia. España: Ediciones de la Piqueta, 1992.; Sevilla Guzmán y Woodgate, 2013SEVILLA GUZMÁN, Eduardo y WOODGATE, Graham. Agroecología: fundamentos del pensamiento social y teoría sociológica. Agroecología, v. 8, n. 2, 2013.; Toledo, 1992TOLEDO, Víctor. La racionalidad ecológica de la producción campesina. En SEVILLA G. y GONZÁLEZ, M. (Eds), Ecología, campesinado e historia, España: Ediciones de la Piqueta, 1992.) y al campo de un movimiento social que busca instalar un modelo de desarrollo sustentable y equitativo, en un contexto de resistencia a la globalización neoliberal (Leff, 2002LEFF, Enrique. Saber ambiental: racionalidad, sustentabilidad, complejidad, poder. México: Siglo XXI, 2002.). La agroecología es entendida desde la combinación sinérgica e indisoluble de estas tres dimensiones (Gonzaléz de Molina et al., 2021), sintetizadas como un proceso político y social, en un movimiento contestatario y crítico del funcionamiento de la sociedad y en especial del régimen agroalimentario corporativo (McMichael, 2013MCMICHAEL, Philip. Food regimes anda agrarian questions. Canadá: Fernwood Publishing, 2013.).
La agroecología llevada a su máxima expresión comienza a conformarse en una alternativa contrahegemónica del capital, presente tanto en los procesos productivos de alimentos como en los circuitos de circulación y consumo (Paz, 2022PAZ, Raúl. Agroecology and counterhegemonic processes: an interpretation from the peasant world and the contradictions of capital. Journal Latin American Perspectives (en prensa). 2022.).
Desde esta última concepción, la agroecología es un término que tiene una potencia epistémica, en cuanto es capaz de crear nuevos conocimientos - “ciencia transformadora” diría Levidow, Pimbert y Vanloquereme. (2014)LEVIDOW, Les, PIMBERT, Michel and VANLOQUEREME, Gaetan. Agroecological Research: Conforming-or Transforming the Dominant Agro-Food Regime? Agroecology and Sustainable Food Systems, v. 38, nº10, p. 1127-1155, 2014. - y miradas alternativas a la visión que impone el capital del mundo y la naturaleza (Escobar, 2010ESCOBAR, Arturo. América Latina en una encrucijada: ¿modernizaciones alternativas, posliberalismo o posdesarrollo?. En: BRETÓN V. (Ed). Saturno devora a sus hijos. Miradas críticas sobre el desarrollo y sus promesas. Barcelona: Icaria-Desarrollo Rural, 2010 y 2014ESCOBAR, Arturo. Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: UNAULA, 2014.; Rosset y Martínez-Torres, 2016TORRES, María; ROSSET, Peter. Diálogo de saberes en la vía campesina: soberanía alimentaria y agroecología. Revista Espacio Regional, v. 1, n. 13, p. 23-36, 2016.). La agroecología así pensada viene a interpelar al régimen ontológico del capital (económico, científico técnico, jurídico, social, entre otros) que es hegemónico y que busca resolver los problemas generados por él, a partir de soluciones dentro de su misma lógica económica y jurídica basada en los derechos de propiedad sobre el capital y sobre la tierra.
Sin embargo al analizar algunas de las numerosas experiencias agroecológicas estudiadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como por la Organización de las Naciones Unidas y de la Alimentación (FAO) (FAO, 2019FAO. TAPE Tool for Agroecology Performance Evaluation 2019 - Process of development and guidelines for application. Test version. Rome, 2019.; Marasas et al., 2012MARASAS, Mariana (Comp.). El camino de la transición agroecológica. Buenos Aires: INTA.), se puede observar que muchas de ellas se encuentran un poco alejadas de la agroecología comprendida como potencia epistémica transformadora. No obstante a ello, estas experiencias hablan de procesos no menos importantes, llevados adelante por distintos grupos sociales, en su mayoría por actores subalternos como los campesinos y la agricultura familiar, los campesinos sin tierra, los pobladores ubicados en asentamientos marginales, los trabajadores que desarrollan actividades en la economía informal y que complementan sus magros ingresos con planes sociales, los pueblos originarios y tradicionales, entre otros.
Desde esta diversidad de experiencias aparece el término transición agroecológica que busca contenerlas, poniendo un fuerte énfasis en la dimensión agroecológica comprendida como una disciplina que asocia la agronomía con la ecología (Claveirole, 2016). En esa línea se encuentran autores como Marasas et al. (2015) que entienden a la transición agroecológica como el proceso de transformación de los sistemas convencionales de producción hacia sistemas de base agroecológica. También el documento elaborado por INDAP y FAO (2018: 5) expresa algo similar al decir que “la Transición Agroecológica se entenderá como un proceso que tiene la finalidad de restaurar principios agroecológicos dentro del funcionamiento de un agroecosistema”. Si bien, este término en principio está asociado fuertemente al desarrollo de prácticas agropecuarias y pone el foco en elementos productivos, ecológicos y tecnológicos que puedan ser útiles para avanzar en el procesos de transición agroecológica (MARASAS et al., 2015), se hace necesario ampliar las dimensiones a otros niveles vinculados con los posibles procesos de transformación y la vida cotidiana de los actores que llevan adelante dichas prácticas.
Para otros autores la transición agroecológica es más que esa perspectiva ecológica, para ser concebida como un concepto que tiene una potencia transformadora y que abarca no sólo el aspecto ecológico y ambiental sino además pone en cuestión el régimen alimentario global con sus relaciones sociales de producción y circulación (McMichael, 2013MCMICHAEL, Philip. Food regimes anda agrarian questions. Canadá: Fernwood Publishing, 2013.). Así es comprendida como una plataforma de posibles innovaciones socioterritoriales (Piraux, Silveira, Dinix y Duque, 2012PIRAUX, Marc; SILVEIRA, Luciano; DINIZ, Paulo y DUQUE, Ghislaine. Transição agroecológica e inovação socioterritorial. Estudos Sociedade e Agricultura, vol. 20, no 1, p. 5-29, 2012.) y de acción colectiva (Costabeber y Moyano Estrada, 2021) como también una herramienta que pone en cuestión el actual régimen alimentario global (González de Molina, et al., 2021). Tittonel (2019)TITTONELL, Pablo. Las transiciones agroecológicas: múltiples escalas, niveles y desafíos. Revista FCA Uncuyo. v. 51, n. 1, p. 231-246, 2019. manifiesta algo similar al decir que la transición hacia una producción de alimentos sostenible a través de los principios de la agroecología requiere, no de una transición, sino de varias transiciones simultáneas, a diferentes escalas, niveles y dimensiones de índole social, biológica, económica, cultural, institucional y política, entre otras. El término transiciones agroecológicas intenta incorporar estas nuevas dimensiones más allá de la ecológica “en cuanto que ‘el término 'transición' en sí tiene significados teleológicos, oscureciendo así diversos impulsores, trayectorias y sus resultados” (Padel, et al, 2019). Así, las transiciones agroecológicas son entendidas como un proceso complejo y multidimensional, el cual articula distintas dimensiones y escalas que sobrepasan la actividad meramente productiva-ecológica y los procesos técnicos vistos como alternativas tecnológicas capaces de ser socialmente apropiadas, trascendiendo al mero funcionamiento de los agroecosistemas.
Al ser trazado de esta forma, se hace necesario plantear la transición agroecológica más bien en plural: transiciones agroecológicas, puesto que cada familia o comunidad de agricultores transita por caminos únicos a partir del juego de sus disponibilidades que dan lugar a nuevas posibilidades (Paz y Jara, 2020PAZ, Raúl y JARA, Cristian. Danzando en el tiempo. Transformaciones agrarias y persistencia del campesinado en Santiago del Estero (Argentina). European Review of Latin American and Caribbean Studies, nº110, p.21-38, 2020.; Tittonel, 2019TITTONELL, Pablo. Las transiciones agroecológicas: múltiples escalas, niveles y desafíos. Revista FCA Uncuyo. v. 51, n. 1, p. 231-246, 2019.).
Las cuatro experiencias que se analizarán en este artículo, se ubican de alguna forma en lo que se da por llamar los procesos de transiciones agroecológicas. En ellas se pueden identificar procesos de transformación a escalas micro con elementos a partir de los cuales se puede evidenciar una potencia epistémica transformadora, que abre posibilidades para pensar en nuevos conocimientos y mundos alternativos.
El presente trabajo busca aportar elementos para comprender las formas que pueden asumir las transiciones agroecológicas, a partir de cuatro experiencias en marcha que se ubican en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. La investigación realizada tuvo como objetivo identificar las principales dimensiones que son transversales a las mismas y resultan de gran importancia para el acompañamiento de los procesos de transiciones y el posterior diseño de alternativas sociales, económicas, ecológicas y o técnicas. Si bien la identificación de esas dimensiones no es exhaustiva, contribuyen a la discusión y el debate sobre las transiciones agroecológicas en sus múltiples formas.
Aspectos metodológicos
Para responder al objetivo planteado, la investigación siguió un enfoque cualitativo que posibilitó el abordaje a partir de una mirada holística e interpretativa de las acciones desplegadas por los actores involucrados y de los procesos que fueron gestando y configurando cada una de las experiencias (Gutierrez, 2018GUTIÉRREZ, Marta (2018). Los movimientos sociales agrarios y su incidencia en las políticas públicas: ¿Autonomía, cooptación o militancia? El caso del Foro Provincial de Agricultura Familiar en Santiago del Estero en el periodo 2006-2012. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Tucumán.). Este tipo de enfoque habilitó a los investigadores a producir un acercamiento al problema de investigación a partir de la recuperación de las prácticas de los actores implicados en las experiencias, mediante la triangulación de los datos producidos con la observación directa realizadas en las visitas a campo, los relatos de sus propias vivencias y la reconstrucción de la historia de cada uno de los casos. Información esta última producida en el marco de entrevistas semi estructuradas, grupos focales y talleres. Todo ese trabajo de recolección de información se complementó con el uso de fuentes secundarias consistente en investigación documental a partir del análisis de registros de las asociaciones (actas, fotografías, mapas, planos, inventarios, entre otros materiales disponibles en cada una de ellas).
El área de estudio seleccionada se corresponde con cuatro departamentos de la provincia de Santiago del Estero (Robles, Río Hondo, Figueroa y Banda) donde el grupo de investigación Ruralidades y Territorios1 1 El equipo de investigación Ruralidades y Territorios es un grupo multidisciplinario asentado en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES). Algunos de los proyectos en los que se viene discutiendo la temática son: “Sistemas de producción, procesos de transición agroecológica y circuitos de comercialización. Análisis y propuestas para la transición agroecológica a partir del estudio de las prácticas y saberes de agricultores familiares hortícolas”; “Conflictos de tierra, movimientos socio-territoriales rurales y objetivos de desarrollo sostenible: un abordaje multiescalar en perspectiva comparativa para Argentina y Santiago del Estero”. viene ejecutando proyectos de investigación, extensión y voluntariado además de numerosas tesis de grado y posgrado en temáticas relacionadas con la cuestión agraria, los movimientos socioterritoriales, sistemas comunales y más recientemente agroecología.
La provincia de Santiago del Estero se sitúa en el noroeste argentino. Casi todo el territorio provincial está incluido en la región denominada Gran Chaco, la cual presenta una gran biodiversidad. Esta área es conocida como parque chaqueño y se conforma por bosques combinados con sabanas en un marco de clima semitropical continental con estación seca. Se caracteriza por tener temperaturas bastante extremas y precipitaciones (800 mm por año) concentradas en verano. Pese a su importante biodiversidad, los desmontes y las deforestaciones en general, provocadas principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria, han iniciado procesos de desertificación.
Las unidades de análisis son cuatro experiencias ubicadas en los departamentos mencionados, las cuales constituyen iniciativas que manifiestan en sus territorios prácticas, saberes y proyectos encaminados hacia diferentes transiciones agroecológicas: Almacén Campesino; Encierro Ganadero Comunitario “El Rejunte”; La Usina-AFIH (Asociación de Familias con Identidad Huertera) y Asociación Civil Colonia Jaime. Cada una de ellas con un carácter histórico, institucional, social, cultural y político diferente y único con propuestas ya sea en el modelo productivo, en la organización social para la producción y alimentación, en el proceso de formación, en la comercialización o en la relación con la naturaleza local. Como no desarrollar en igual intensidad la totalidad de los diversos componentes de un modelo agroecológico, pueden considerarse en una fase de transición singular y única.
Es así que, con la intención puesta en aportar elementos para comprender las múltiples formas que pueden asumir las transiciones agroecológicas, una decisión fundamental en este trabajo fue no utilizar el estudio de casos múltiples como estrategia metodológica, pues se entiende que un estudio de este tipo conduce a resultados como la comparación o extracción de semejanzas y diferencias entre distintos casos de estudio (Marradi, Archenti y Piovani, 2007MARRADI, Alberto, ARCHENTI, Nélida y PIOVANI, Juan Ignacio. Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé.). Por el contrario, se describe y analiza cada una reconociendo aspectos relacionados con lo que la literatura trata como transiciones agroecológicas, ya sea por su organización social, modelo productivo o comercialización del producto. Un análisis de este tipo habilita luego a resultados que pueden representar ejemplos inspiradores para la construcción de un proceso regional de transiciones agroecológicas. En síntesis, las experiencias permiten ilustrar preocupaciones teóricas relativas a las transiciones agroecológicas.
Desde una cuestión instrumental, la elección de las unidades de análisis se justifica por los siguientes aspectos: a) constituyen experiencias que vienen siendo trabajadas por los autores desde hace varios años, en distintas instancias institucionales a través de proyectos de asistencia técnica e investigación, lo que facilitó el dialogo entre comunidades e investigadores generando un contexto de confianza y muy buena disposición; b) son experiencias que vienen recorriendo un camino de transición agroecológica aunque con distintas características y niveles de apropiación de la agroecología como un proyecto de transformación del sistema alimentario o bien asumieron un compromiso para comenzar ese proceso de transición; c) se reconocen aspectos comunes a las cuatro experiencias como el rol de lo comunitario; la fortaleza de las organizaciones locales en las tomas de decisión y la presencia de la mujer como aspectos que podrían potenciar procesos de transiciones agroecológicas en su multidimensionalidad; d) son ejemplos de la construcción de propuestas contrahegemónicas, pero que aún se encuentran en proceso de afianzamiento y con potencial de articulación que excede al ámbito local donde actualmente transcurren.
En la siguiente tabla presenta las principales características de las cuatro experiencias seleccionadas.
La investigación se realizó en dos etapas. La primera consistió en la revisión de información secundaria principalmente tesis de grado, posgrado y artículos científicos de colegas integrantes del equipo de investigación que vienen acompañando e indagando las experiencias desde hace unos cinco años, cuyo material resultó de gran importancia para conocer sus orígenes, organización social, sistema de producción y comercialización, conflictos y modalidades en las tomas de decisión.
Se diseñaron entrevistas semi-estructuradas desarrolladas en el marco de una reunión en la que a través de preguntas y respuestas se logra una comunicación y la posterior construcción conjunta de significados (Sampieri et al., 2006). Para esto se elaboró una guía de tópicos y preguntas, con la posibilidad abierta de introducir nuevos temas o preguntas.
Finalmente, se realizó la preparación del trabajo de campo el cual coincidió con la visita de un colega brasileño en el marco del proyecto internacional titulado “Soberanía Alimentaria y Agroecología en América Latina: Metodologías Transdisciplinarias para la Investigación Acción Participativa (IAP)”2 2 El proyecto tenía como objetivos principales: Reflexionar sobre la complementariedad entre la Investigación Acción Participativa (IAP), agroecología y soberanía alimentaria en la América Latina. Para lo cual una actividad propuesta fue la organización de visitas entre investigadores para conocer sus prácticas y socios comunitarios en su contexto local durante mayo-agosto del año 2022. Por lo tanto, este trabajo es fruto de ese intercambio entre Argentina y Brasil. . Fue así que las visitas a las experiencias se llevaron a cabo durante una semana en el mes de mayo del año 2022 con un día de trabajo intenso en cada una de ellas. Las acciones desplegadas fueron: 1) recorridos por los predios, las instalaciones y las actividades (económicas, culturales, productivas, educativas) que realizan; 2) diálogos, intercambios y talleres con modalidades y estrategias participativas con base en técnicas de la investigación acción participativa tales como grupo focal, diálogo semi-estructurado, caracterización de prácticas de manejo (Geilfus, 2009) y 3) observación directa permitiendo un conocimiento in situ y en profundidad del agroecosistema y las prácticas cotidianas de los actores involucrados en las distintas experiencias. Todos los registros fueron plasmados en cuadernos de campo.
Para la recolección de la información, las técnicas aplicadas se apoyaron sobre las siguientes dimensiones:
-
Atributos estructurales vinculados a la agrobiodiversidad y el manejo ecológico del suelo.
-
Conocimiento ambiental local de las organizaciones y comunidades participantes de cada experiencia.
-
Quiénes y cómo gestionan el agroecosistema.
-
Factores contextuales que potencian o limitan las posibilidades de desarrollo de un proceso de transición agroecológica: político, técnico, económico y social;
-
Procesos de cambio tecnológico y adaptaciones, negociaciones y modificaciones que se suceden tanto a nivel del sistema productivo como de la comunidad u organización.
La segunda etapa incluyó trabajo de gabinete para el análisis e interpretación de la información obtenida en la etapa anterior. Las acciones desarrolladas fueron las siguientes: desgravación de casi 12 horas de entrevistas, transcripción a formato digital y sistematización de los fragmentos de interés según su relevancia en función de las dimensiones identificadas en la etapa anterior. Sistematización de los diarios de campo donde cada uno de los autores registró información como resultado de las observaciones en terreno la cual fue discutida y ordenada en reuniones de trabajo presenciales y virtuales.
Como resultado de esta segunda etapa emergieron las siguientes dimensiones para el análisis de las múltiples formas que pueden asumir las transiciones agroecológicas más allá de los elementos ecológicos, ambientales y productivos:
-
Inserción en redes institucionales,
-
Organización social colectiva,
-
Rol protagónico de la mujer,
-
Innovaciones tecnológicas.
A continuación, desarrollamos cada una de las experiencias destacando sus especificidades y aquellos elementos que promovieron una transición agroecológica o bien se presentan como posibilidad para iniciar un camino de transición.
Presentación de las experiencias
La experiencia del Almacén Campesino de Termas de Río Hondo: redes interinstitucionales, saberes locales y circuitos cortos
El Almacén Campesino nace en el año 2016 a partir de la iniciativa de agricultores familiares que comercializaban sus producciones en ferias realizadas en diferentes localidades del interior de Santiago del Estero. Se trata de una experiencia comunitaria, integrada por siete asociaciones de productores y artesanos de los departamentos Río Hondo, Guasayán y Jiménez: Asociación de Fomento Comunal de Pozo Guascho; Asociación Abriendo caminos de Villa Guasayán; Asociación de Pequeños Productores de Río Hondo; Asociación de Artesanos y Productores Luna Creciente (Abrita Grande); Asociación Campesina Zonal de Pozo Hondo, Asociación La Esperanza, Grupo de Turismo Rural Las Huellas de San Francisco.
Esta iniciativa tiene entre sus objetivos centrales visibilizar al sector de la agricultura familiar campesina e indígena y la producción local en un centro turístico como lo es las Termas de Río Hondo, siendo este destino la principal ciudad termal de la Argentina.
El almacén que funciona en uno de los locales del mercado central de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, comercializa productos frescos y semielaborados a partir de productos locales (jaleas, panes, dulces, etc.), sanos y a precio justo sin ninguna intermediación entre sus productores y sus consumidores.
Los principales rubros que comercializan son los siguientes: artesanías en cuero y en palma. Herboristería y cosmética (hierbas medicinales, tinturas, pomadas y jabones). Dulces, confituras, licores, mermeladas y jaleas a partir del aprovechamiento de plantas nativas como la tuna, el chañar, el mistol, la algarroba, el ucle, así como de frutas y verduras de estación. Lácteos tales como quesos de cabra pasteurizados y criollos y dulce de leche. Panificados elaborados con harina de algarroba y harina de trigo. A esto se suman verduras de estación; carne porcina, caprina y de conejo; huevos de producción casera, entre otros.
Una primera lectura del tipo de productos da cuenta de la diversidad y de la puesta en juego de saberes locales para el agregado de valor de recursos forestales (madera, hierbas, frutos del monte) propios de la zona. Mayormente se trata de producción orgánica de alimentos semiprocesados artesanalmente.
En cuanto al funcionamiento del almacén, tres de las asociaciones participantes se distribuyen en los días de la semana para realizar la atención y venta. Siendo significativamente mayor la participación de las mujeres en esta tarea con respecto a de los varones. Cada quince días se produce la distribución de las ganancias entre las organizaciones participantes. Estos ingresos tienen un impacto real en la vida de las 50 familias que participan de este espacio a través de sus respectivas organizaciones.
Durante las políticas sanitarias en el marco de la pandemia mundial, derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, el almacén se sostuvo por la venta a los consumidores de cercanía tanto de la ciudad como de los alrededores de las Termas de Río Hondo. Actualmente y habiéndose levantado estas disposiciones de cuidado, las ventas de mayor volumen se producen durante las fechas de afluencia del turismo. Entre las innovaciones más recientes se incorporó la venta on line por diversas redes, la cual tuvo resultados positivos sólo con algunos productos.
También cabe mencionar aquí la creación por parte del almacén de un fondo común para la compra de algunos productos que no son de las organizaciones integrantes, habiendo incorporado harinas de frutos del monte de vinal, algarroba y maíz tostado, así como artesanías en chaguar, todos productos procedentes de Departamento Figueroa y de organizaciones campesinas. Por esta misma vía se produce el acceso para la venta en el local de azúcar mascabo de la Cooperativa La Hortensia de la Provincia de Santa Fe. Por último destaca aquí la experiencia llevada adelante con la comunidad de Cashico (Departamento Jiménez) que desde 2021 comenzó a recorrer un proceso de utilización de la algarroba para la producción de harina y panificados que tiene su base en saberes y conocimientos ancestrales propios de los pueblos originarios. Esta experiencia se realiza en articulación con Laudato Si3 3 Proyecto que se origina a partir de la encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco. Dirigido por el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral (Ciudad del Vaticano, Roma, Italia) entrelaza y potencia inciativas locales de todo el mundo para el cuidado del planeta. y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Actualmente parte de los panificados producidos se comercializan en el Almacén Campesino.
Desde sus orígenes el Almacén Campesino articula con organismos gubernamentales en sus diferentes niveles. En esta red interinstitucional, participan instituciones públicas y la universidad, como apoyo a las luchas sociales y al desarrollo técnico para la producción. Existe una valorización de los conocimientos tradicionales y, por tanto, construyen saberes a partir del diálogo de saberes. Así, instituciones pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena (SAFCI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) proveen de asistencia técnica y capacitación en temáticas productivas, organizativas de comercialización y gestión. Con respecto al gobierno local, éste les provee del espacio físico de funcionamiento el cual es cedido por la municipalidad de las Termas de Rio Hondo de manera completamente subsidiada. Actualmente el almacén comercializa semillas orgánicas producidas por la municipalidad en su huerta comunitaria como estrategia para afianzar los vínculos entre ambos actores y visibilizarlo de cara a la sociedad. Además, desde 2019 todos los sábados se realiza cocina en vivo en el mercado en el marco del programa Sabores de Río Hondo. En esta iniciativa impulsada por el municipio, además de la promoción del almacén, se rescatan recetas tradicionales, haciendo uso de productos que se comercializan en su local.
Esta experiencia puede caracterizarse como un espacio de resistencia, movilización y generación de ingresos a partir del diseño de una variedad de redes institucionales. Su base radica en la diversificación de estrategias de comercialización en donde interviene la mano de obra de los asociados de las distintas organizaciones en búsqueda de potenciar su capacidad de autogestión. Sin embargo desde el punto de vista de la comercialización, su dependencia del turismo, dado que la iniciativa nace enmarcada en un emplazamiento turístico por excelencia y en el contexto de un gobierno provincial que busca promoverlo como parte de su visión de desarrollo, podría poner en tensión la perspectiva de economía solidaria. Perspectiva esta última que motoriza la forma de funcionamiento interno del almacén y sus familias y que tiene fuertes contrastes con una lógica capitalista. De avanzar en su disciplinamiento, en cuanto a qué y cómo producir, podría poner en riesgo la implementación y profundización de estrategias vinculadas a temas vitales como la seguridad alimentaria de la población local.
La experiencia de La Usina de la Asociación de Familias con Identidad Huertera (AFIH) y la resignificación de las políticas públicas
Esta organización de pequeños productores de la Agricultura Familiar tiene sus orígenes dos décadas atrás, (principios del 2000), a partir de la articulación con el Programa ProHuerta, programa público de Seguridad Alimentaria dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La época de nacimiento de la organización resulta coincidente con una etapa de crisis político, económica institucional y social en la Argentina, producto de la aplicación de políticas neoliberales durante los noventa (Teubal, 2011).
Inicialmente se trataba de un grupo de familias que producían en huertas individuales para autoconsumo y que posteriormente optaron por organizarse, bajo la figura de asociación, para la producción con fines comerciales. Durante este proceso de transición las familias avanzaron en su inserción en redes vinculadas a la Economía Popular. En ese marco construyeron articulaciones con otras organizaciones como la red santiagueña de consumidores, la Unión de trabajadores de la Economía Popular (UTEP) e instituciones como la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Así, si bien el punto de partida en la historia de esta organización se vincula a la agroecología desde la necesidad de subsistencia, estas prácticas se van complejizando y diversificando a partir de la expansión de la red de relaciones con otros actores.
En el año 2008 obtuvieron la Personería Jurídica de la Asociación y a partir de allí avanzaron en la gestión de un predio abandonado perteneciente al ferrocarril (cuyo ramal dejó de funcionar en la década de los 90`) y a la usina de generación de energía eléctrica que antiguamente proveía de este servicio a los pobladores de Clodomira (Departamento Banda).
Se trata de un predio que en total tiene una extensión de seis hectáreas y que en la actualidad es el centro de las actividades llevadas adelante por las 20 familias que integran la AFIH; el mismo se encuentra situado en la periferia del pueblo lo cual da una presencia física importante a la propuesta de cara a los habitantes del lugar.
Este predio, que la misma organización ha bautizado como La Usina, ha reconvertido su función y actualmente es una generadora de diversidad de actividades que a pequeña escala se promueven y sostienen. En ese contexto se articulan recursos provenientes de la misma red institucional que fueron construyendo y tejiendo en el tiempo. Articulaciones con el gobierno nacional a través de sus programas (ProHuerta4 4 Consiste en una política pública que promueve la Seguridad y Soberanía alimentaria mediante la producción agropecuaria y el acceso a productos saludables por parte de familias y organizaciones de productores y productoras en situación de vulnerabilidad social. , Potenciar Trabajo5 5 Durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) por resolución del Ministerio de desarrollo social 121/2020 el programa Potenciar Trabajo unifica los dos programas que habían tenido mayor presencia en los últimos dos años: Proyectos Productivos Comunitarios - Salario Social Complementario y Hacemos Futuro. ), el gobierno provincial (Programa de Vivienda Social, jardines de infantes) y local (comisión municipal), así como con organizaciones de la sociedad civil como la Fundación “Che Pibe”6 6 Se trata de una organización comunitaria nacida institucionalmente en noviembre del año 1987 con apertura, articulación y trabajo a nivel local, provincial, nacional y regional con eje en el desarrollo integral de la niñez, adolescencia, juventud y las familias en comunidad. de Villa Fiorito conforman redes de consumo responsable y constituyen organizaciones de la economía popular.
La asociación lleva adelante así, experiencias de producción orgánica de hortalizas, cucurbitáceas, plantas aromáticas, sorgo forrajero, huevos, miel. Realiza construcciones (habitaciones y sala de recepción para las visitas al huerto educativo) con técnicas de reciclado de materiales descartables (botellas, cubiertas, etc) en combinación con técnicas tradicionales como el adobe.
Hasta 2019, con el inicio de la emergencia sanitaria por COVID 19, realizaban ferias con su producción. Actualmente, están retomando algunas actividades como la articulación con organizaciones de otras provincias y la realización de campamentos. En ese intercambio los visitantes colaboran con la realización de un cronograma de tareas (labores de siembra, cosecha, construcción, etc.), que se organiza en función de las necesidades de las familias pertenecientes a la organización en cada uno de sus predios así como a las de la sede.
Si bien las actividades productivas que se desarrollan en La Usina no son de gran escala, sus referentes manifiestan que las prácticas que se llevan a cabo en el predio comunitario, en muchos casos luego se adoptan por quienes participan y así se trasladan a las familias. La producción tiene una doble finalidad, pedagógica y de subsistencia. Son multiplicadores de ideas agroecológicas como también de educación del medio ambiente. Un ejemplo concreto es la recepción de niños provenientes de jardines de infantes que llegan a visitar la huerta educativa. Desarrollan perspectivas para el bien común y la producción es colectiva o comunitaria con la intención de promover la seguridad alimentaria con alguna generación de ingresos. Pero también se cuenta entre sus objetivos poner en valor el patrimonio cultural local. El tema ambiental es el centro de la acción pedagógica de esta escuela.
Resulta llamativa en esta experiencia la capacidad de la organización de captar recursos y resignificar su finalidad en función de la agenda de la asociación, potenciando y diversificando en clave agroecológica ya no sólo desde la producción orgánica sino disputando sentidos, actuando como amplificador en la comunidad de prácticas que no tienen por centro al mercado sino poniendo recursos económicos, humanos, ambientales al servicio de una lógica comunitaria que plantea una forma distinta de habitar el territorio.
Ejemplo de ello es la actual construcción de un módulo de vivienda social en el predio de La Usina que será destinado como lugar para el albergue de aquellos visitantes que necesiten alojamiento. También resulta llamativa la participación activa en la organización de asociados que son destinatarios del programa Potenciar Trabajo7 7 El Programa Nacional “Potenciar Trabajo” busca contribuir a la mejora del empleo y la generación de nuevas propuestas productivas mediante el desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, para promover la inclusión social plena de personas en situación de vulnerabilidad social y económica. , y que acuerdan destinar su contraprestación en actividades de la organización, aun si eso implica tenerse que desplazar desde la ciudad capital (25 km) hasta la sede. En este último ejemplo, la política social de renta básica pareciera estar generando un círculo virtuoso fortaleciendo el trabajo comunitario desarrollado en este espacio periurbano.
La mano de obra provista bajo la forma de contraprestación por parte de los destinatarios del programa, que optan por orientar su fuerza de trabajo en actividades socioproductivas y comunitarias al servicio de la organización, resulta significativa y aporta sustentabilidad a futuro en el proyecto de la asociación. La puesta en pie de una estructura abandonada y muy deteriorada como el viejo edificio de La Usina adaptándolo como un multiespacio en el que tienen previsto el funcionamiento de varias actividades. Una carpintería (las herramientas de carpintería ya están compradas a través de un programa nacional), una sala para actividades de sericicultura (rescatando un conocimiento especializado que ya existía en la zona) y un área de esparcimiento y actividades culturales, remite a la potencia de la mano de obra para poner en valor una estructura abandonada, ello muestra la capacidad en producir un capital fijo sin inversiones previas de capital. Es posible encontrar como emergente de esta modalidad la puesta en acto de la capacidad creativa y no alienante del trabajo, enmarcado en la construcción de un proyecto comunitario de características diferentes a los tradicionales que resignifica aportando nuevos sentidos y problematizando en el hacer aquellos naturalizados.
Por último destaca en esta experiencia, el puente que la organización va tendiendo con lo urbano. Una suerte de hibridación entre prácticas rurales (construcción con adobe, actividades productivas que rescatan saberes tradicionales) con prácticas más vinculadas a los sectores populares de las ciudades (reciclado de materiales descartables, venta de bolsones con sus producciones a través de redes a consumidores de la ciudad, intercambios con experiencias). Vinculaciones entre ambos mundos que planteadas en horizontalidad tienen la potencialidad de aportar a procesos de construcción de solidaridades que en su hacer dejan entrever caminos alternativos a aquel que constantemente impone al capital como medio y fin.
La experiencia del Biodigestor de la Asociación Civil Colonia Jaime y los límites de las relaciones institucionales
Colonia Jaime se reconoce como una comunidad agropecuaria, filosófica y educativa sin fines de lucro donde conviven unas 25 familias que reúnen alrededor de 95 comuneros. Sus orígenes se remontan al año 1932 cuando un grupo de espiritistas provenientes de Santiago del Estero y de la provincia de La Pampa, pusieron en marcha el primer proyecto de vida comunal inspirada en los principios de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal.
La longeva vida comunitaria de cerca de 90 años de existencia, concibe a la espiritualidad, la propiedad y la producción de bienes agrícolas desde el concepto de los bienes comunes. Desde su fundación adquiere el carácter de asociación civil sin fines de lucro y de bien común lo cual le fue otorgando, con el correr de los años, beneficios fiscales siendo el más reciente la exención al impuesto de las ganancias (cuya concesión fue lograda luego de un largo juicio con AFIP entre los años 2004 y 2020) (SUÁREZ y VILLALBA, 2020SUAREZ, Victoria; VILLALBA, Ana. Sistemas comunales, estatalidades y gobernanza. Las respuestas de comunidades en defensa de los bienes comunes en Santiago del Estero, Argentina Redes. Revista do Desenvolvimento Regional, v. 25, nº 3, p. 962-988, 2020.). Hacia el interior de la comunidad no existen parcelas individuales sino que los ambientes privados de las familias se limitan a las habitaciones de la “gran casa” siendo la cocina, el comedor y los espacios de esparcimiento, estudio, recreación y producción compartidos por todos los comuneros.
Sobre un predio de aproximadamente 607 hectáreas, ubicado sobre ruta 34 km 711 del departamento Robles-Santiago del Estero se puso en marcha un importante desarrollo de las fuerzas productivas sobre la base de una red interinstitucional. Pudiendo acceder a la asistencia técnica pública, la universidad y el mercado, aspectos estos que no resquebrajaron ni cristalizaron la potencialidad comunal (Suárez y Paz, 2017SUÁREZ, Victoria; PAZ, Raúl. Pensando los procesos de acumulación en sistemas comunales: desarrollo de las fuerzas productivas, innovaciones tecnológicas y Estado. El caso de Colonia Jaime, Argentina. Revista Eutopía, n. 11, p. 97-112, 2017.). Sin embargo, como se verá, cuando se discute un camino de transición agroecológica en la comunidad son estas mismas redes las que comienzan a marcar un camino diferente con fuerte presencia del capital. Allí la capacidad de agencia de los comuneros es clave.
Desde el punto de vista del trabajo, sus características más sobresalientes son las siguientes. No existe el salario como forma de retribución por el trabajo sino que la comunidad a través de su Consejo se encarga de satisfacer todas las necesidades de las familias comuneras en salud, alimentación, vivienda, recreación, educación, entre otros. Existe una división social del trabajo definida por género y rubros productivos de acuerdo a las elecciones de cada comunero fomentando la creatividad y la mejor buena disposición para el trabajo. Las mujeres son quienes están abocadas a las tareas domésticas individuales y colectivas, administrativas, de gestión y atención de los proyectos educativos, destacándose que la asociación es conducida por una mujer que lleva muchos años ocupando el cargo de presidenta. Los varones se encuentran ocupados principalmente en las actividades productivas, se organizan en grupos de entre tres y cuatro personas y se abocan a un rubro específico el cual es escogido desde la juventud, en la mayoría de los casos. El trabajo de los comuneros se manifiesta como un saber hacer, una artesanía y una instancia creativa y no alienadora. Sin embargo, el rubro de cría de cerdos, pone en tensión estos aspectos al incorporar elementos del modelo capitalista tales como la ampliación de escala, intensificación de capital y aumento de la productividad del trabajo. Finalmente, la mano de obra es principalmente provista por los propios comuneros (tanto para lo productivo como mantenimientos de edificaciones y maquinaria) aunque contratan trabajadores externos en forma ocasional sobre todo en épocas de cosechas.
La producción agrícola es ampliamente diversificada. Incluye actividades agrícolas (producción de hortalizas, tubérculos, forraje, cítricos), pecuarias (vacunos, porcinos, pollos) y agroindustriales (chacinados y embutidos, leche, miel, milanesas). El desarrollo técnico es constante en la Colonia con énfasis en las tecnologías destinadas a aumentar la productividad. Cuentan con una sala para la elaboración de los chacinados equipada con máquinas, herramientas y una heladera de doble propósito. Una sala para el faenado y pelado de los pollos con equipamiento; sala para la extracción, fragmentación y almacenamiento de miel y polen recientemente renovada según los lineamientos del RENAPA (Registro Nacional de Productores Apícolas); un pequeño tambo con sala de ordeño, sala de refrigeración y almacenamiento de leche, sala que sirve de depósito, vestuario y almacenamiento de los elementos de sanidad animal. En cuanto a la actividad porcina, la comunidad se vio presionada por los organismos de sanidad nacional a transitar de un sistema de producción mixto o “semi intensivo” a un sistema intensivo confinado, abriendo un camino hacia el disciplinamiento del capital en los procesos productivos.
Para la comercialización de sus productos, cuenta con tres canales. Uno de ellos y el más importante lo constituyen sus dos locales de venta o “granjas” (así denominadas por los comuneros) ubicadas en uno de los centros urbanos más importantes de la provincia como lo es la ciudad de La Banda (a unos 12 kilómetros de la comunidad). Allí centralizan gran parte de su producción y además revenden frutas y verduras que no se generan dentro de la comunidad. Otro de los canales es la venta de leche de vaca a la principal fábrica de lácteos de la provincia Lactiband, la cual se encarga de transportar la leche desde la comunidad previo control de calidad y sanidad de la misma. Un tercer canal que se abrió durante la pandemia de COVID 19 fue la venta a intermediarios en general mayoristas con puestos de venta en la Cooperativa Mercado Concentrados Frutihortícola de Santiago del Estero (CoMeCo) quienes retiran la mercadería de la comunidad. Se observa así una combinación de circuitos cortos de comercialización más controlados por parte de los comuneros (Rodríguez et al., 2015) con otros más largos e impersonales aunque en ambos casos integrados al mercado.
Las tecnologías innovadoras son bienvenidas y adaptadas a la realidad local a partir del desarrollo de habilidades que a menudo no se adquieren antes de que se introduzca la innovación. Este es el caso del biodigestor incorporado a la comunidad en el año 2012 aunque llevó un par de años más, luego de innumerables acciones de pruebas y erros por parte de los comuneros encargados de su funcionamiento y mantenimiento. Por esto, el biodigestor no solo es una nueva tecnología ambientalmente compatible, sino que, en primer lugar resolvió importantes problemas operativos como el destino de los excrementos animales (bovinos de leche), saneamiento y finalmente el más relevante ganó autonomía energética para la cocina colectiva. En segundo lugar, el biodigestor ha impulsado procesos pedagógicos internos donde la comunidad fue ganando confianza a medida que iban apareciendo los resultados y mejorando las condiciones operativas desde su implementación. La evolución tecnológica implicó un diálogo con la asistencia técnica externa, con los cocineros y con la comunidad en su conjunto. También hubo aprendizajes técnicos e innovaciones tecnológicas para adaptarse a las condiciones locales.
Por tanto, en la experiencia de Colonia Jaime, dos elementos se presentan como base para una transición agroecológica. Por un lado el biodigestor y la red interinstitucional sobre la cual se apoya y por el otro, una estructura colectiva que, aunque no tiene tecnología de producción agroecológica, indica que ya posee una organización social que es la base para iniciar procesos de transiciones agroecológicas. Desde estos elementos se puede apoyar el desarrollo de un plan estratégico con un enfoque agroecológico que promueva el diálogo interno sobre los caminos de desarrollo futuro de la Colonia Jaime.
A modo de cierre, resulta interesante destacar en la experiencia de Colonia Jaime las tensiones que se producen entre dos modelos. Por un lado las presiones que acompañan ciertos procesos de innovación tecnológica hacia una intensificación del capital, lo cual podría alejar a la comunidad de los principios agroecológicos aun de su concepción más simple que sería la de producción de alimentos orgánicos. Por otro lado se observa la presencia de otros elementos como el biodigestor, la fuerza de trabajo comunal y no asalariada, la organización comunitaria que podrían potenciarse en términos de transición(es) agroecológica(s) disputando el sentido del proyecto y su sustentabilidad en el tiempo de optar por uno u otro modelo. Emerge aquí como decisiva la capacidad de gobernanza o la autonomía de la Asociación en cuanto a construcción de agenda siendo ella la que resignifique en un sentido u otro, los recursos que obtiene a través de la red interinstitucional en la que se encuentra inmersa. Por lo tanto, en algunos aspectos, la Colonia Jaime tiene perspectivas que pueden ser un punto de partida para una transición agroecológica, sin embargo, lo que es evidente es que la experiencia con la producción para el mercado capitalista, al menos en una fase preliminar, dificulta dicha transición.
La experiencia “El Rejunte” de los encierros ganaderos comunitarios y la potencia comunal.
Santiago del Estero según el último Censo Nacional Agropecuario de 2018 presenta 15.531 explotaciones agropecuarias (EAPs) de las cuales 4.519 conforman el grupo de las explotaciones sin límites definidos (ESLD), dispersas en cerca de 5 millones de hectáreas. Las ESLD se caracterizan por tener límites imprecisos y serios problemas de regularización sobre la tenencia de la tierra. En general las ESLD se corresponden con los asentamientos campesinos e indígenas, donde la producción agrícola se realiza en pequeños predios, mayormente cercados con ramas (cercos vivos), y el resto de la producción ganadera (bovino, caprino y ovino), así como las actividades de extracción forestal, se realizan en los denominados campos comuneros o de uso común. En esos campos, las familias campesinas e indígenas comparten los recursos de forraje, madera, frutos del bosque o agua.
La expansión de la frontera agropecuaria en estos últimos veinte años ha propiciado una presión sobre estas tierras y ha generado un alto nivel de conflictividad, ocupadas por generaciones por familias campesinas e indígenas, que no pudieron acceder a los títulos de propiedad (Paz et al., 2018PAZ, Raúl; RODRÍGUEZ, Ramiro; JARA, Cristian. Sistemas comunales, estructura agraria y explotaciones sin límites definidos. Santiago del Estero: EDUNSE. 2018.; Fonzo Bolañez, 2020FONZO BOLAÑEZ, Yesica. Sensibilidades legales y usos alternativos del derecho: El encierro ganadero comunitario “El Rejunte” (Figueroa, Santiago del Estero). Cuestiones de Sociología, nº 23, e106, 2020.). Por sólo poner un ejemplo, Bidaseca et al. (2013) habla de 58 conflictos de tierras que involucraban a 3.528 familias con una superficie afectada de aproximadamente 400.000 has.
Es en este contexto donde nace la experiencia de los encierros ganaderos comunitarios “El Rejunte” ubicado en el Departamento Figueroa. El bioma natural predominante corresponde al bosque chaqueño, más exactamente la subregión del Chaco Austral, fuertemente modificado por la influencia del hombre. Entre las especies propias de la zona están: el algarrobo, el quebracho blanco y el colorado, el lapacho, el chañar, el mistol y el espinillo. Estas primeras especies han sufrido procesos de degradación intensa como consecuencia de los obrajes y la extracción de estas especies para la construcción del ferrocarril en el siglo pasado.
La experiencia de El Rejunte, agrupa a pobladores de cuatros parajes (Santa María, Santa Ana, San José y Santo Domingo) y comprende actualmente una superficie de 3.500 hectáreas e involucra a 13 familias. Esta experiencia se constituye en el año 2005 debido al conflicto por las tierras con un empresario y es el resultado de la reacción de resistencia y defensa de y en la tierra por estas familias campesinas.
Las 3.500 hectáreas actualmente están cercadas con alambrado perimetral, realizado por los mismos pobladores con el apoyo de instituciones estatales como la Secretaria de Agricultura Familiar (actualmente Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena) que entregó insumos como los alambres y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que hoy acompaña a la producción ganadera y manejo del monte. Los postes fueron obtenidos del propio monte y labrados por los mismos campesinos. Desde el incremento y desarrollo de la actividad ganadera y la instalación de las mejoras productivas, se buscó visibilizar el conflicto y en consecuencia sostener la posesión en los términos del derecho civil. La consigna en los encierros fue “cercar, producir y resistir”, siendo la principal estrategia la realización de un alambrado perimetral y la consolidación de la producción con destino a los mercados como formas de resistencia (Paz, 2020PAZ, Raúl. Agricultural holdings with undefined boundaries, communal systems and counter-hegemonies: The persistence of the peasantry in Argentina. Journal of Agrarian Change, v. 20, nº 4, p. 562-578, 2020.).
La constitución de los encierros ganaderos comunitarios ha dado lugar a recuperar la cultura comunal y expresarla en la actualidad de una manera recreada, no sólo como instrumento de resistencia sino también como nuevas alternativas productivas.
Actualmente tiene una carga animal de aproximadamente 320 bovinos destinados a la producción de carne. Aunque la producción ganadera bovina constituye la actividad económica principal orientada al mercado, también están presentes el ganado caprino y la producción de miel con 120 colmenas que suelen ser atendidas por los jóvenes. Otra actividad no menos importante es la extracción forestal (postes, madera y carbón) que forma parte de su cultura ancestral, puesto que en épocas pasadas muchos de esos campesinos trabajaron en el obraje.
Ya desde una perspectiva de las transiciones agroecológicas se pueden hacer algunas menciones. En primer lugar la lógica de posesión comunitaria de la tierra y en consecuencia del uso de los recursos no responde a una lógica meramente mercantil. A partir de esa posesión comunitaria de la tierra, se va configurando también una forma social de la producción de los bienes materiales con un contenido técnico-organizativo específico de un proceso de trabajo comunal (Patzi Paco, 2004; García Linera, 2010GARCÍA LINERA, Álvaro. Forma valor y forma comunidad. Aproximación teórico-abstracta a los fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllu Universal. Buenos Aires: Prometeo, 2010.) e instalando la idea de otra forma de producción del valor.
Un segundo aspecto es que al ser un sistema de producción comunitario, colectivo, comunal y no privado, se elimina la propiedad privada de los recursos productivos y materiales del poder que ejercen los propietarios y el Estado. Ello excluye las categorías clásicas de la economía como el salario, la ganancia, la renta y la amortización. Así los tiempos sociales y productivos de la vida comunal están en cooperación y coproducción con la naturaleza y no en competencia con ella.
En esa línea un tercer aspecto son los recursos locales que cobran cierta relevancia en la lógica productiva comunal, instalando la idea de su cuidado y sostenibilidad como también evitando, en lo posible, la incorporación de insumos externos que intensifiquen los procesos de mercantilización como por ejemplo el uso de insumos orientados al manejo sanitario y de alimentación. Aquí se plantean cuestiones vinculados con los arreglos comunales, en relación al manejo del monte, no exentos de tensiones y conflictos.
Un cuarto aspecto que está relacionado con el cuidado de los recursos naturales, es la incorporación de tecnologías de manejo del monte. Son tecnologías externas generadas en el sistema técnico/científico, pero que son resignificadas por los propios pobladores, a partir del conocimiento de los sistemas de producción locales y el acervo cultural de los campesinos. Por ejemplo la introducción de gramíneas mega térmicas forrajeras como el Gatton Panic (Panicum maximum) al interior del monte, el manejo silvopastoril, cuyo objetivo es dotar de mayor masa forrajera y de sostenibilidad al monte. Existe una proyección por parte de los integrantes de la experiencia de llevar a cerca de 900/1000 cabezas de ganado en el caso de instalarse el manejo silvopastoril en su máxima expresión. Para tal fin se requiere de maquinaria pesada como un tractor de alta potencia y un rolo como también de otros conocimientos (navegación GPS, dispositivos móviles app, entre otros), que no suelen estar al alcance de la comunidad, tanto en términos económicos como técnicos y de conocimientos. Este aspecto queda resuelto con la interacción y conformación de redes institucionales con numerosos programas estatales que financiaron gran parte de las actividades y maquinarias instaladas en la comunidad. Por sólo nombrar algunas: el Programa Social Agropecuario que entregó los rollos de alambre y el acompañamiento técnico para el cercado perimetral en sus inicios; Cooperativa CoopSol que facilitó la compra de colmenas como también la capacitación a los jóvenes de la comunidad y la posterior colocación de la miel en el mercado; el INTA que a través de varios programas financió la compra de maquinaria como también el seguimiento permanente de la producción ganadera y el manejo del monte; la universidad con la sistematización de la experiencia que la visibilizó en ámbitos técnicos y académico/científicos, entre otros. En síntesis, los vínculos con los agentes externos permitieron la circulación y movilización de recursos materiales (principalmente financieros) e inmateriales (información) que contribuyeron a la generación de una mayor conciencia de derecho a la tierra y del manejo comunal.
Finalmente, hay actividades que tienen mayor potencia para el desarrollo de una transición agroecológica. La producción pecuaria en contextos extensivos como es las grandes superficies de monte, tiene un carácter artesanal y tradicional, donde cobran relevancia los procesos de intensificación del trabajo colectivo, con escasas inversiones, sumando al aprovechamiento de áreas de pastoreo comunes y donde las escalas productivas son concomitantes con la disponibilidad de la obra familiar y de los aportes que brinda la naturaleza.
La forma de organización de las prácticas productivas parece seguir un orden que apunta a la gestión sostenible del territorio y a la incorporación de los principios agroecológicos. Una cuestión llamativa de la experiencia respecto de las otras analizadas es la ausencia de mujeres, producto de procesos migratorios a los centros más poblados; se plantea como hipótesis la idea que no son contenidas por las actividades productivas que en este sistema comunal se desarrollan o incluso por la desvalorización del trabajo pesado requerido.
Ilustrando preocupaciones teóricas a partir del análisis transversal de las experiencias
Las cuatro experiencias (Almacén Campesino, AFIH, Colonia Jaime, El Rejunte) muestran diversas transiciones agroecológicas. En algunos casos se iniciaron a partir de estrategias de resistencia, como el caso del encierro comunitario El Rejunte y la Asociación de Familias con Identidad Huertera (AFIH), pero que, en algún momento, trascendieron para disparar procesos novedosos y únicos donde la perspectiva agroecológica está presente en distintos grados y niveles. En este último caso, la agroecología está presente en el discurso de los actores como un proyecto político en línea con la soberanía alimentaria. Mientras que en otras, su potencial emancipador (Sousa Santos, 2012SOUSA SANTOS, Boaventura. Producir para vivir. Los caminos de La producción no capitalista. México: Fondo de Cultura Económica, 2012.) es minimizado y aparece latente en acciones orientadas a resolver alguna problemática puntual de carácter ambiental o de comercialización de productos que con el apoyo de equipos técnicos, podrían desplegar procesos de transiciones agroecológicas interesantes. Tal es el caso del biodigestor en Colonia Jaime y la comercialización conjunta en el Almacén Campesino.
Aunque los caminos que han tomado estas experiencias son diferentes, lo cual muestra la capacidad de agencia por parte de los actores frente a los desafíos que le presenta el contexto social, político y económico, se identificaron al menos cuatro aspectos que son comunes a todas ellas. Estos aspectos pueden ser utilizados como dimensiones de análisis para el estudio de otras experiencias de transiciones agroecológicas: la presencia de la lógica comunal, el rol protagónico de la mujer, la inserción en redes institucionales y finalmente las innovaciones tecnológicas con base agroecológica y su capacidad de capturar y consumir la energía proveniente de la misma naturaleza.
Si bien la identificación de esas dimensiones no es exhaustiva, la intención por parte de los autores, está puesta en abrir la discusión y el debate. Proponen así reconocer e incorporar al análisis, aspectos que aunque parecieran estar un poco alejadas de las prácticas netamente productivas, ellas pueden abrir caminos de un potencia epistémica transformadora que se enmarcan en la agroecología.
El primer punto es la presencia de la lógica comunal que es habitual y está presente en todos los casos. Ella ocurre con diversas intensidades y formas diferentes de expresarse, aunque su base es la misma en cuanto que hay trabajo compartido, no asalariado, de apoyo y colaboración mutua entre los distintos integrantes de las experiencias analizadas.
Así en el Almacén Campesino se observa la presencia del trabajo comunal y no asalariado buscando potenciar su capacidad de autogestión y enfocado hacia la venta de los productos traídos de los diversos predios. En el caso de La Usina, el trabajo comunal tiene otras derivaciones como la producción común en la huerta y prácticas que no se orientan a la colocación de sus productos al mercado; más bien plantea una forma distinta de habitar el territorio desde la autogestión y llevando a lo comunal las contraprestaciones de planes sociales por parte del estado. La experiencia de El Rejunte de Santo Domingo habla de la recuperación de una cultura comunal que ha sido recreada y ha servido como una herramienta de resistencia en defensa de la tierra pero que ha trascendido para convertirse en diseños productivos alternativos. Tales diseños se hacen sobre la base de la propiedad y trabajo comunal, anteponiéndose a la forma de producir del capital sobre la base de la propiedad privada y el salario. Finalmente se presenta el caso de Colonia Jaime como una de las mayores expresiones de la comunalidad, no sólo en el proceso productivo y de circulación de la producción, sino también en una forma de vida basada en la ausencia de la propiedad privada en su mayor expresión.
El segundo punto alude a la participación de las mujeres asumiendo roles de conducción y representación que son trascendentales en la dinámica de estas experiencias. La presencia de mujeres en estos espacios públicos de interacción, ha implicado un proceso muchas veces invisibilizado y que hoy da lugar a nuevas formas de deconstrucción y construcción de sus roles. Las transiciones agroecológicas pensadas como formas de producción y relacionamiento alternativos, encarnan una manera diferente de pensar a la mujer y poner en cuestión las normas y valores de una sociedad patriarcal donde la opresión de género es uno de ellos. No es casual entonces que en todas las experiencias analizadas (salvo la de El Rejunte), las mujeres participan activamente e impulsan iniciativas productivas y económicas no capitalistas.
No sólo se trata de aprendizajes vinculados al ejercicio de representación y toma de decisiones sino a la multiplicidad de tareas que desarrollan en las organizaciones: saberes vinculados a actividades como la construcción, el reciclado, la atención al público y venta, la gestión y administración, entre otros. A la vez que también se conforman como transmisoras de saberes en cuanto usos y aprovechamiento de plantas, frutos, producción artesanal.
La participación de las mujeres en sus organizaciones y comunidades sin duda impacta en las formas de organización y vida cotidiana de las familias, grupos, asociaciones e iniciativas que integran. Esto pone en evidencia la multiplicidad de roles y sobrecarga que en muchos casos padecen, aportando nuevas dinámicas y formas de relacionamiento con los varones, democratizando espacios, visibilizando la capacidad de generación de ingresos que aportan a sus familias.
Este creciente protagonismo de las mujeres colabora a potenciar aquellas prácticas que van configurando las transiciones agroecológicas, en la medida en que cuestionan una forma de organización naturalizada que históricamente las ha puesto en condiciones de vulnerabilidad y subordinación, tal como ha sucedido con la Naturaleza y todo aquello que el capital necesita disciplinar.
El tercer punto se relaciona con la presencia de una red de instituciones gubernamentales y no gubernamentales en las que las organizaciones se encuentran insertas. Esta presencia del Estado no es homogénea ni en su intensidad ni en sus prácticas, lo cual remite a la noción de estatalidades para hacer notar las diversas interacciones y lógicas entre los distintos agentes del estado y los actores de las experiencias (Cowan Ros, García y Berger, 2019COWAN ROS, Carlos; GARCÍA, Ariel y BERGER, Matías. Haciendo Estado en el campo. Viento Sur: San Juan, 2019.; Gómez et al., 2018GÓMEZ HERRERA, Andrea, JARA, Critian, DÍAZ HABRA, Huerto y VILLALBA, Ana Contracercar, producir y resistir. La defensa de los bienes comunes en dos comunidades campesinas (Argentina). Revista Eutopía, nº13, p. 137-155, 2018.). A través de estas redes se produce la circulación e intercambio de recursos (materiales e inmateriales) que contribuyen a potenciar diversos aspectos. Ello dependerá de la mayor o menor capacidad de las organizaciones para construir una agenda propia a partir de la cual interactuar y dialogar con esas redes interinstitucionales.
En este sentido se podría pensar en las iniciativas de La Usina (AFIH) y del encierro ganadero de Figueroa como espacios de construcción, donde las prácticas propias de saberes locales y los recursos endógenos de las comunidades han tenido un lugar protagónico en ese diálogo. En este sentido los recursos que llegan a las organizaciones nutren un proyecto resignificando o al menos, poniendo en tensión la forma “habitual” del uso de ese recurso. Ejemplo de esta afirmación, son el módulo habitacional que hoy se construye en el predio de La Usina o el alambrado perimetral en Santo Domingo que permitió el cercamiento de la tierra.
Por otro lado, la trayectoria de Colonia Jaime muestra que la vinculación con la red interinstitucional en algunos momentos ha fortalecido los procesos productivos con viso agroecológico como el biodigestor, pero que en otras actividades como la cría confinada de los cerdos, ha diluido aspectos tales como el saber hacer desde prácticas tradicionales y manuales donde se expresa la creatividad del trabajo para, paulatinamente, ser remplazados por la intensificación de la producción, dando lugar a una fuerte imposición de las lógicas de la innovación tecnológica en su concepción más ortodoxa. Cabe en esta coyuntura preguntarse por la posibilidad de rescate de aspectos identitarios de los orígenes de la Colonia como un punto de inflexión para repensar la construcción de agenda y de proyecto a futuro en clave de transiciones agroecológicas.
Por último, la experiencia de El Almacén Campesino. En ella es posible, como sucede en los primeros casos, identificar cuestiones vinculadas a una construcción de proyecto propio de la cual se deriva una agenda con la cual entablar vinculaciones con otros actores del territorio. Por otro lado, más allá del lugar preponderante que tienen en esta iniciativa los saberes y recursos locales, el producto de la relación con los otros actores fruto de la interacción torna más complejo el análisis. El hecho de que este espacio funcione físicamente en un ámbito cedido por el gobierno local y que el mismo esté emplazado en un lugar turístico por excelencia, seguramente impone a las familias y sus organizaciones la necesidad de un importante esfuerzo de articulación y mediación para continuar dando forma al propio proyecto, y 1a la vez responder a las demandas y condicionamientos que pueda tener de la red interinstitucional en la que participan.
Finalmente, el cuarto punto se relaciona con las innovaciones tecnológicas y su relación con el cuidado del ambiente y la ecología. El manejo ganadero con introducción de pasturas subtropicales8 8 La introducción de pasturas megatérmicas como el Gatton Panic no es una práctica agroecológica en el sentido mismo de la introducción de una especie exótica al agroecosistema, sin embargo puede ser pensada como un aporte tendiente a desarrollar mayor biomasa forrajera. en el caso del encierro-, el biodigestor de Colonia Jaime, la elaboración de panificados con harina de algarroba que se comercializan en el Almacén Campesino o la producción en huertas orgánicas de La Usina, tienen en común la incorporación de innovaciones que tienen un viso agroecológico. Estas innovaciones tecnológicas, aunque muchas de ellas no tienen una base netamente local y nativa, no se desarrollan en detrimento de los recursos y saberes locales sino más bien se orientan a potenciar los mismos enmarcados en el cuidado del ambiente y las prácticas ancestrales.
El diseño e incorporación de las innovaciones tecnológicas en las prácticas productivas es resultado de la puesta en diálogo con los saberes locales y constituyen una dimensión clave a la hora de potenciar estos proyectos o iniciativas cuando se trata de prácticas agroecológicas. Por lo cual se hace necesario evaluar desde dónde se pone en juego esta dimensión y entender su intencionalidad. Así tales innovaciones pueden conducir a un disciplinamiento y subvaloración de los recursos endógenos, o por el contrario, pueden llegar a fortalecer el desarrollo de las fuerzas productivas desde caminos alternativos.
Vinculado a la incorporación de las innovaciones tecnológicas, está la relación de estas experiencias con la Naturaleza y en especial con la capacidad de obtener y usar la energía proveniente de ella. Las innovaciones incorporadas a las experiencias al ponerse al servicio de los saberes tradicionales y recursos locales, se relacionan de forma diferente con la Naturaleza, -a la que acostumbra el capital-, potenciando un proyecto que plantea otras formas posibles de producción y reproducción de la vida.
Este tema resulta transcendental al momento de abordar la agroecología como potencia epistémica transformadora y sentar las bases de un futuro post capitalista, en especial desde la pequeña producción y los actores subalternos al sistema capitalista. La energía presente en la Naturaleza no es una fuerza productiva, pero sí resulta la base de toda producción y la fundación para el desarrollo de tales fuerzas. El caso más paradigmático es el encierro ganadero comunitario donde el trabajo útil, comunal y no asalariado constituye el principal mediador de la circulación material entre la naturaleza y el hombre. Ese hacer como lo expresa Holloway (2011)HOLLOWAY, Jonh. Agrietar el capitalismo. El hacer contra el trabajo. Buenos Aires: Herramienta, 2011., no sólo se orienta a la producción en sí misma, sino también a mejorar los objetos y medios de trabajo que presenta la Naturaleza (animales y todo lo que aporta el monte: madera para postes y carbón, alimento para el ganado, entre otros). Aquí existe un hacer/trabajo que se expresa en la habilidad para capturar y consumir la energía creando un capital diferente. A partir de ese tipo de hacer se construye un capital campesino o como lo expresa van der Ploeg un “patrimonio familiar o campesino”. Dicho capital difiere del capital clásico en cuanto no está gobernado por el mercado tradicional. Por otro lado, aunque en menor proporción en su relación con los flujos de energía y la Naturaleza, la experiencia de La Usina muestra como el trabajo se orienta al predio agroecológico construyendo un nuevo paisaje más productivo, que va desde la recuperación y enriquecimiento del suelo con la producción de compostaje hasta la construcción con materiales locales como el adobe que sirve para guardar las herramientas y de salón de usos múltiples. En estos casos se observa una estrecha relación entre la fuerza de trabajo como recurso no mercantil y la producción de energía que se orienta al desarrollo de las fuerzas productivas.
Consideraciones finales
Las transiciones agroecológicas no son lineales ni secuenciales; tampoco tienen un punto de inicio que necesariamente deba estar marcado por aspectos ecológicos, ambientales o agroecológicos vinculados estrictamente con los procesos productivos. En realidad, muchas de estas transiciones agroecológicas surgen como respuesta a necesidades concretas ya sea del mismo agroecosistema o de la comunidad. Precisamente los actores involucrados desde estrategias proactivas, van construyendo un territorio posible según los factores productivos, sociales, políticas y culturas existentes y disponibles.
Lo disponible es entendido entonces, como todo aquello (factores productivos endógenos y exógenos, contextos políticos, relaciones y redes sociales, uso de material desechable y reciclado, modificaciones en el clima, entre otros) que puede ser tomado y asimilado por los grupos subalternos. Lo disponible así, es captado y posteriormente transformado en nuevas posibilidades, no solamente para garantizar la propia reproducción social sino también para desplegar otras fuerzas sociales y productivas tendientes a instalar nuevos modelos de desarrollo (Paz y Jara, 2020PAZ, Raúl y JARA, Cristian. Danzando en el tiempo. Transformaciones agrarias y persistencia del campesinado en Santiago del Estero (Argentina). European Review of Latin American and Caribbean Studies, nº110, p.21-38, 2020.). Esto implica reconocer la capacidad de agencia de los actores involucrados frente a las trasformaciones externas; su capacidad de adaptación en el tiempo, mediante un repertorio de respuestas que emergen del juego entre disponibilidades y posibilidades
En esos caminos de transiciones agroecológicas y el juego con lo disponible, algunas experiencias desarrollan con mayor fuerza los aspectos productivos, otras las organizativas y otras van siendo disciplinadas por el capital perdiendo en algunas ocasiones su potencia transformadora. En esas múltiples trayectorias algunas experiencias ponen en cuestión al capital y su disciplinamiento en tanto, otras no llegan a problematizar la relación de subordinación que este les impone.
Dichas transiciones, entendidas como medio de transformación social implica el reconocimiento de las formas de apropiación que la sociedad hace de la naturaleza. Las cuatro iniciativas apuntan a una relación consciente con los aspectos ecológicos de la región del Chaco Argentino. Unas con un manejo integrado entre dinámicas forestales, otros interactuando con los aspectos del suelo y una mirada a la naturaleza de manera más amplia.
Finalmente, muchas de estas experiencias están basadas en principios no capitalistas. Precisamente por tener un carácter crítico y poner en cuestión al sistema capitalista desde sus múltiples dimensiones, estas experiencias suelen ser diluidas muchas veces antes de emerger.
Así mientras los propios actores subalternos buscan resistir, transformando estos proyectos hoy frágil, incipiente y pequeños en posibilidades alternativas desde el juego de los disponible y lo posible, la academia tiene una tarea orientada a contribuir a robustecer la agenda de estas iniciativas. Se trata del compromiso de sistematizar y potenciar las experiencias a partir de herramientas metodológicas junto con los actores involucrados, problematizando en el entramado de las redes sociotécnicas prácticas y nociones que posibiliten pensar y evidenciar otros mundos posibles, donde el capital haya perdido la capacidad de disciplinar los diversos procesos productivos y de circulación del alimento.
-
1
El equipo de investigación Ruralidades y Territorios es un grupo multidisciplinario asentado en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES). Algunos de los proyectos en los que se viene discutiendo la temática son: “Sistemas de producción, procesos de transición agroecológica y circuitos de comercialización. Análisis y propuestas para la transición agroecológica a partir del estudio de las prácticas y saberes de agricultores familiares hortícolas”; “Conflictos de tierra, movimientos socio-territoriales rurales y objetivos de desarrollo sostenible: un abordaje multiescalar en perspectiva comparativa para Argentina y Santiago del Estero”.
-
2
El proyecto tenía como objetivos principales: Reflexionar sobre la complementariedad entre la Investigación Acción Participativa (IAP), agroecología y soberanía alimentaria en la América Latina. Para lo cual una actividad propuesta fue la organización de visitas entre investigadores para conocer sus prácticas y socios comunitarios en su contexto local durante mayo-agosto del año 2022. Por lo tanto, este trabajo es fruto de ese intercambio entre Argentina y Brasil.
-
3
Proyecto que se origina a partir de la encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco. Dirigido por el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral (Ciudad del Vaticano, Roma, Italia) entrelaza y potencia inciativas locales de todo el mundo para el cuidado del planeta.
-
4
Consiste en una política pública que promueve la Seguridad y Soberanía alimentaria mediante la producción agropecuaria y el acceso a productos saludables por parte de familias y organizaciones de productores y productoras en situación de vulnerabilidad social.
-
5
Durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) por resolución del Ministerio de desarrollo social 121/2020 el programa Potenciar Trabajo unifica los dos programas que habían tenido mayor presencia en los últimos dos años: Proyectos Productivos Comunitarios - Salario Social Complementario y Hacemos Futuro.
-
6
Se trata de una organización comunitaria nacida institucionalmente en noviembre del año 1987 con apertura, articulación y trabajo a nivel local, provincial, nacional y regional con eje en el desarrollo integral de la niñez, adolescencia, juventud y las familias en comunidad.
-
7
El Programa Nacional “Potenciar Trabajo” busca contribuir a la mejora del empleo y la generación de nuevas propuestas productivas mediante el desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, para promover la inclusión social plena de personas en situación de vulnerabilidad social y económica.
-
8
La introducción de pasturas megatérmicas como el Gatton Panic no es una práctica agroecológica en el sentido mismo de la introducción de una especie exótica al agroecosistema, sin embargo puede ser pensada como un aporte tendiente a desarrollar mayor biomasa forrajera.
Referencias
- ALTIERI, Miguel. Agroecología: principios y estrategias para diseñar una agricultura que conserva recursos naturales y asegura la soberanía alimentaria Universidad de California: US, 2001.
- ALTIERI, Miguel ; NICHOLLS, Clara. Teoría y práctica para una agricultura sustentable Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe: México, 2000.
- BENAVIDES, Mayumi; GÓMEZ-RESTREPO, Carlos. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. Revista Colombiana de Psiquiatría, vol. 34, n. 1, p. 118-124, 2005.
- COSTABEBER, José Antônio; MOYANO, Eduardo. Transição agroecológica e ação social coletiva. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, vol. 1, no 4, p. 50-60, 2000.
- COWAN ROS, Carlos; GARCÍA, Ariel y BERGER, Matías. Haciendo Estado en el campo Viento Sur: San Juan, 2019.
- DÍAZ, Juan Pablo. El abonado con estiércol de cabra en Río Hondo y Guasayán. Una experiencia de cambio tecnológico en el norte de Argentina. London: Editorial Académica Española, 2020.
- ESCOBAR, Arturo. América Latina en una encrucijada: ¿modernizaciones alternativas, posliberalismo o posdesarrollo?. En: BRETÓN V. (Ed). Saturno devora a sus hijos Miradas críticas sobre el desarrollo y sus promesas. Barcelona: Icaria-Desarrollo Rural, 2010
- ESCOBAR, Arturo. Sentipensar con la tierra Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: UNAULA, 2014.
- FAO. TAPE Tool for Agroecology Performance Evaluation 2019 - Process of development and guidelines for application. Test version. Rome, 2019.
- FONZO BOLAÑEZ, Yesica. Sensibilidades legales y usos alternativos del derecho: El encierro ganadero comunitario “El Rejunte” (Figueroa, Santiago del Estero). Cuestiones de Sociología, nº 23, e106, 2020.
- GARCÍA LINERA, Álvaro. Forma valor y forma comunidad. Aproximación teórico-abstracta a los fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllu Universal. Buenos Aires: Prometeo, 2010.
- GÓMEZ HERRERA, Andrea, JARA, Critian, DÍAZ HABRA, Huerto y VILLALBA, Ana Contracercar, producir y resistir. La defensa de los bienes comunes en dos comunidades campesinas (Argentina). Revista Eutopía, nº13, p. 137-155, 2018.
- GUTIÉRREZ, Marta (2018). Los movimientos sociales agrarios y su incidencia en las políticas públicas: ¿Autonomía, cooptación o militancia? El caso del Foro Provincial de Agricultura Familiar en Santiago del Estero en el periodo 2006-2012. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Tucumán.
- HOLLOWAY, Jonh. Agrietar el capitalismo. El hacer contra el trabajo Buenos Aires: Herramienta, 2011.
- LEVIDOW, Les, PIMBERT, Michel and VANLOQUEREME, Gaetan. Agroecological Research: Conforming-or Transforming the Dominant Agro-Food Regime? Agroecology and Sustainable Food Systems, v. 38, nº10, p. 1127-1155, 2014.
- LEFF, Enrique. Saber ambiental: racionalidad, sustentabilidad, complejidad, poder México: Siglo XXI, 2002.
- MARASAS, Mariana (Comp.). El camino de la transición agroecológica Buenos Aires: INTA.
- MARRADI, Alberto, ARCHENTI, Nélida y PIOVANI, Juan Ignacio. Metodología de las Ciencias Sociales Buenos Aires: Emecé.
- MARTÍNEZ ALIER, Manuel. Hacia una historia socioecológica: algunos ejemplos andinos. En SEVILLA GUZMÁN y GONZÁLEZ DE MOLINA (Comp.). Ecología, campesinado e historia España: Ediciones de la Piqueta, 1992.
- MCMICHAEL, Philip. Food regimes anda agrarian questions Canadá: Fernwood Publishing, 2013.
- PAZ, Raúl. Agricultural holdings with undefined boundaries, communal systems and counter-hegemonies: The persistence of the peasantry in Argentina. Journal of Agrarian Change, v. 20, nº 4, p. 562-578, 2020.
- PAZ, Raúl. Agroecology and counterhegemonic processes: an interpretation from the peasant world and the contradictions of capital. Journal Latin American Perspectives (en prensa). 2022.
- PAZ, Raúl y JARA, Cristian. Danzando en el tiempo. Transformaciones agrarias y persistencia del campesinado en Santiago del Estero (Argentina). European Review of Latin American and Caribbean Studies, nº110, p.21-38, 2020.
- PAZ, Raúl; RODRÍGUEZ, Ramiro; JARA, Cristian. Sistemas comunales, estructura agraria y explotaciones sin límites definidos Santiago del Estero: EDUNSE. 2018.
- PATZI, Félix. Tercer sistema. Modelo comunal: propuesta alternativa para salir del capitalismo y el socialismo. La Paz: CEA, 2010.
- PIRAUX, Marc; SILVEIRA, Luciano; DINIZ, Paulo y DUQUE, Ghislaine. Transição agroecológica e inovação socioterritorial. Estudos Sociedade e Agricultura, vol. 20, no 1, p. 5-29, 2012.
- SARANDÓN, Santiago. Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable La Plata: Ciencias Americana, 2002.
- SEVILLA GUZMÁN, Eduardo y WOODGATE, Graham. Agroecología: fundamentos del pensamiento social y teoría sociológica. Agroecología, v. 8, n. 2, 2013.
- SOUSA SANTOS, Boaventura. Producir para vivir. Los caminos de La producción no capitalista México: Fondo de Cultura Económica, 2012.
- SUÁREZ, Victoria; PAZ, Raúl. Pensando los procesos de acumulación en sistemas comunales: desarrollo de las fuerzas productivas, innovaciones tecnológicas y Estado. El caso de Colonia Jaime, Argentina. Revista Eutopía, n. 11, p. 97-112, 2017.
- SUAREZ, Victoria; VILLALBA, Ana. Sistemas comunales, estatalidades y gobernanza. Las respuestas de comunidades en defensa de los bienes comunes en Santiago del Estero, Argentina Redes. Revista do Desenvolvimento Regional, v. 25, nº 3, p. 962-988, 2020.
- TEUBAL, Miguel. Globalización y expansión agroindustrial: ¿Superación de la pobreza en América Latina?, Buenos Aires: Corregidor, 1995.
- TITTONELL, Pablo. Las transiciones agroecológicas: múltiples escalas, niveles y desafíos. Revista FCA Uncuyo v. 51, n. 1, p. 231-246, 2019.
- TOLEDO, Víctor. La racionalidad ecológica de la producción campesina. En SEVILLA G. y GONZÁLEZ, M. (Eds), Ecología, campesinado e historia, España: Ediciones de la Piqueta, 1992.
- TORRES, María; ROSSET, Peter. Diálogo de saberes en la vía campesina: soberanía alimentaria y agroecología. Revista Espacio Regional, v. 1, n. 13, p. 23-36, 2016.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
15 Abr 2024 -
Fecha del número
2024
Histórico
-
Recibido
06 Dic 2022 -
Revisado
13 Jul 2023 -
Acepto
30 Nov 2023