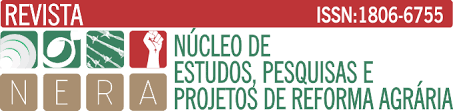Resumen
En el siguiente trabajo, nos encargaremos de analizar las tendencias de la protesta de la burguesía agropecuaria en el período que va del 2003 al 2014. Para ello reconstruiremos empíricamente, con fuentes períodisticas y bases de datos, las diferentes protestas realizadas. Lo que nos proponemos encontrar es en que medida esta fracción de clase apeló al conflicto directo, en que contexto lo hizo, y si esta fracción ha logrado constituir una fuerza social opositora en algún momento del período. Clasificamos la información en ciertas variables significativas: cantidad de acciones, duración, distribución espacial, métodos, unidad de las entidades agrarias y resultados de las protestas. La reconstrucción nos permite sostener la hipótesis de que se trata de un movimiento con poca capacidad de presión, por sí misma (a excepción del conflicto nacional del 2008), con una heterogeneidad notable en las demandas y cuyos resultados beneficiaron a las fracciones más pequeñas.
Palabras claves:
Burguesía agraria; corporaciones; acción directa; Estado.
Abstract
In the following work, we will analyze the tendencies of the protest of the agricultural bourgeoisie over the period 2003-2014. To do this, we will empirically reconstruct, through media sources and databases, the different direct actions carried out. What we intend to find is, first, to what extent this fraction of the class appealed to the direct conflict and in which context it did it, and second, if this fraction has managed to constitute an opposing social force at some point of the period. We classified the information in certain significant variables: number of actions, duration, spatial distribution, methods, unity of the agrarian entities and results of the protests. The reconstruction allows us to sustain the hypothesis that it is a movement with little lobby capacity on its own (with the exception of the national conflict in 2008), with a remarkable heterogeneity in the demands and whose results benefited the smaller fractions.
Keywords:
Agrarian bourgeoisie; corporations; direct action; State.
Resumo
No trabalho a seguir, nos encarregaremos de analisar as tendências de protesto da burguesia agrícola no período de 2003 a 2014. Para isso, reconstruiremos empiricamente, com fontes jornalísticas e bases de dados, os diferentes protestos realizados. O que se pretende averiguar é em que medida esta fração de classe recorreu ao conflito direto, em que contexto o fez e se esta fração conseguiu constituir uma força social de oposição em algum momento do período. Classificamos as informações em algumas variáveis significativas: número de ações, duração, distribuição espacial, métodos, unidade das entidades agrárias e resultados dos protestos. A reconstrução permite sustentar a hipótese de que se trata de um movimento com pouca capacidade de pressão, por si só (com exceção do conflito nacional de 2008), com notável heterogeneidade nas demandas e cujos resultados beneficiaram as menores frações.
Palavras-chave:
Burguesia agrária; corporações; Ação direta; Estado.
Introducción
Los gobiernos instalados en América Latina durante la primera década del siglo XXI, dieron origen a profundas discusiones y debates en torno a las caracterizaciones pertinentes para cada caso, así como también análisis de su surgimiento (Coggiola, 2007) como de su momento de crisis (Sadder, 2016). Para el caso argentino, también se han generado debates en torno a su naturaleza.
Un grupo de intelectuales comenzó a trabajar con la noción de “régimen populista” (Laclau, 2005; Biglieri y Perelló, 2007) donde se destaca su hiperpresidencialismo (Svampa, 2008). También, desde una óptica más liberal, se lo catalogó como un gobierno hegemónico que oponía un poder personalizado y concentrado a la institucionalidad y a la división de poderes (Botana, 2006). El enfoque desde la categoría “populista”, también ha sido criticado, señalando limitaciones y dificultades para enumerar elementos estructurales que conformen al “pueblo”, además de hacer recaer la mayor parte del análisis en la figura del líder (Kabat, 2014KABAT, M. “En el nombre del pueblo. Populismo, socialismo y peronismo en la obra de Ernesto Laclau”. Razón y Revolución, n. 26, p. 9-30, 2014.).
Por otra parte, tenemos algunos trabajos, que han intentado establecer la existencia de una ruptura entre el gobierno kirchnerista y el menemismo, a partir de las políticas públicas aplicadas por cada uno, por lo que se han utilizado los conceptos de gobiernos “progresistas” (Masseti, 2010) y de gobiernos “posneoliberales” (Biglieri y Perelló, 2013), aunque asimismo se han dado pruebas de las continuidades entre ambos períodos (Castellani, 2009CASTELLANI, A. G. “Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad”. Cuestiones de sociología, n. 5-6, p. 223-234, 2009.; Petras, 2009PETRAS, J. F., Y VELTMEYER, H. Espejismos de la izquierda en América Latina. Lumen, México, México D.F., 2009.). También se lo ha analizado desde la perspectiva de la instauración de nuevo “modelo de acumulación”, llamado “neodesarrollista” (Basualdo, 2010; Godio, 2006GODIO, J. El tiempo de Kirchner. El devenir de una “revolución desde arriba. Letra Grifa Ediciones, Argentina, Buenos Aires, 2006., Sanmartino, 2009SANMARTINO, J. "Crisis, acumulación y forma de Estado en la Argentina postneoliberal", en Cuestiones de sociología: Revista de estudios sociales, n. 5, 2009.), lo que parece contradictorio con el reconocimiento de una continuidad en el peso del agro en la producción de divisas.
Finalmente, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico en que emerge el kirchnerismo, caracterizado en el plano político por una crisis social con el derrumbe del sistema de gobierno; en el plano económico, por una suba del precio de las commodities a nivel internacional que permitió al Estado obtener recursos para sostener una política asistencialista de contención, hecho que no es sólo particular de la Argentina sino algo general sucedido en la región (Seiffer, T., Kornblihtt, J., De Luca, R; 2012SEIFFER, T.; KORNBLIHTT, J.; DE LUCA, R. “El gasto social como contención de la población obrera sobrante durante el kirchnerismo y el chavismo (2003-2010)”. En Cuadernos de trabajo social, N° | vol. 25, p. 33-47, 2012.; Cybulski, 2014CYBULSKI, V. “Las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo en América Latina bajo gobiernos “progresistas”. En Razón y Revolución, N° 27, Buenos Aires, Argentina, 2014.); observando la relación entre las clases sociales y la conformación de las alianzas políticas, creemos que el concepto de “bonapartismo”, en tanto se trata de un régimen político (y no meramente un gobierno) que se eleva por encima de un empate entre las clases fundamentales (Marx, 1851), es la conceptualización más adecuada para los gobiernos kirchneristas (Sartelli, 2005SARTELLI, E. La plaza es nuestra: el argentinazo a la luz de la lucha de la clase obrera en la Argentina del siglo XX. Ediciones RyR, Argentina, Buenos Aires, 2005.).
En estas discusiones, la relación de los gobiernos con el empresariado ocupa un lugar especial. Particularmente, los conflictos con la burguesía agraria, más allá del conflicto del 2008. El consenso generalizado, es que el conflicto agrario habría dado cuenta de la existencia de una dicotomía entre el gobierno y una oposición “oligárquica” (Bilder, Rafart, Mases, Taranda, Zambón, 2014; Ortiz, 2010; Retamozo, 2011RETAMOZO, M. “Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina”. En Polis v. 10, n. 28, p. 243-279, 2011.). Se ha sostenido también, que existía una “fuerza social terrateniente”, desde antes del 2008, año en el que logró imponer su programa agroindustrial como representante del conjunto de la sociedad (Ortiz, 2008ORTIZ, S. La construcción de consenso social en torno al Programa Agroindustrial de la oligarquía terrateniente (De abril a julio de 2008). En V Jornadas de Sociología de la UNLP 10, 11 y 12 de diciembre de 2008 La Plata, Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, 2008.). Más aún, hay quienes se refieren a la formación de una fuerza “antidemocrática” (Cotarelo, 2016). En términos políticos, se ha asociado la intervención inmediata de los sectores del campo, como el surgimiento e intervención de una fuerza política y social de carácter regresivo, a lo que el gobierno opondría una serie de medidas “progresivas”, para recuperar su caudal electoral en el 2011 (Antón, Cresto, Rebón y Salgado, 2011ANTÓN, G., CRESTO, J., REBÓN, J., Y SALGADO, R. “Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina”. Una década en movimiento, n. 19, 2011.).
Tratando de analizar las consecuencias políticas de estos conflicto, algunos autores sostienen que, luego del conflicto del 2008, el agro consiguió hacer pasar su interés particular como interés nacional, logrando conformar un bloque opositor al gobierno con posiciones “liberales-republicanas” frente a una fuerza social “neodesarollista” (López, 2014) ubicada en el “campo popular” (Retamozo, 2011RETAMOZO, M. “Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina”. En Polis v. 10, n. 28, p. 243-279, 2011.). Se daría origen así, a un proceso de “hegemonía escindida” por el surgimiento, a partir del conflicto con el campo, de un proyecto pre hegemónico “republicano, conservador, y neoliberal” conformando un frente de oposición fuerte luego de las elecciones del 2009 (Pucciarelli, 2017PUCCIARELLI, A.; Y CASTELLANI, A. (Coord.) Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal. Siglo XXI, Argentina, Buenos Aires, 2017.). En contraposición, algunos trabajos se han encargado de analizar las transformaciones históricas del agro, que discuten con estos postulados, y demuestran el carácter plenamente capitalista y dinámico del campo (Sartelli, 2008SARTELLI, E. Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía. Ediciones RyR, Argentina, Buenos Aires, 2008.; Barsky y Dávila, 2008). Si bien, la conformación del surgimiento de una fuerza social o de un proyecto pre hegemónico con esas características, es una materia de discusión que excede a los objetivos de este artículo, sí está claro, que el conflicto con el campo significó la salida de las corporaciones agrarias del bloque de poder del kirchnerismo (Bonnet, 2010BONNET, A. “El lock-out agrario y la crisis política del kirchnerismo”. En: Herramienta web, n. 6. Disponible en: http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-6/el-lock-out-agrario-y-la-crisis-politica-del-kirchnerismo, 2010.
http://www.herramienta.com.ar/herramient...
).
En el caso particular de este trabajo, nos encargaremos de rearmar la conflictivdad del período 2003-2014, procurando reconstruir la totalidad de acciones, es decir de “encuentros” conflictivos producidos entre las fracciones de clase de la burguesía agraria y la administración del Estado por parte del kirchnerismo (Clausewicz, 1983CLAUSEWITZ, C. V.. De la Guerra (1832). Solar, Argentina, Buenos Aires, 1983.) buscando identificar las principales coordenadas de la protesta del sector. Respecto a la conflcitividad que involucra al Estado, como sostenemos en trabajos publicados recientemente (Grimaldi; Pezzarini, 2023GRIMALDI, N.; PEZZARINI, M. “La represión a la clase obrera bajo los gobiernos de Chávez y Lula”. En Conflicto Social, v. 15, n. 28, p. 74-111, Buenos Aires, Argentina, 2023.), partimos de concebir al Estado como el representante de los intereses más generales de la clase dominante de una sociedad, aunque esto no quita que puedan producirse enfrentamientos por intereses concretos entre el Estado y los cuerpos empresariales, como es el caso de nuestro análisis, o bien hacia el interior del propio Estado (Sanz Cerbino y Baudino, 2013).
Respecto a estos conflictos, existen tradiciones que plantean al empresariado en general, como un cuerpo homogéneo, que no requeriría de la apelación de las medidas directas, por poseer otros elementos que le permiten alcanzar sus intereses (Offe y Wiesenthal, 1980; Lindblom y Bimbaum, 1977). Sin embargo, ciertos trabajos se han encargado de estudiar la protesta empresarial en la postconvertibilidad, demostrando sus vaivenes (Accorinti, Gurvit, Maloberti, Palombi, Ventrici y Manzanelli, 2008).
Lo que nos proponemos analizar aquí, es cómo llegó el sector agropecuario al conflicto del 2008 y como continuó su accionar luego del mismo. En todos los casos, nos referiremos a la acción directa, ya que la acción institucional será objeto de otro estudio. Lo que nos interesa es dilucidar si el campo había llegado al 2008 en un proceso de radicalización previa o no, y si, luego del conflicto, logró mantenerse, como una fuerza social propia y acechar al gobierno en el plazo inmediato. Para eso, hemos particularizado un observable: las movilizaciones dirigidas por las corporaciones empresariales del campo.
Metodología
Para alcanzar nuestro cometido de reconstruir la protesta de la burguesía agropecuaria durante el período 2003-2014, nos valemos de fuentes periodísticas de tirada nacional, La Nación, Clarín, y Página 12, y también de periódicos de tirada regional, como La Voz, La Capital, El Litoral, Diario Norte, y Río Negro. En segunda instancia, apelamos a las bases de datos, específicamente la Cronología del Conflicto Social, elaborada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En tercera instancia, tomamos datos de bibliografía específica sobre la temática de la protesta agraria. Para comenzar, realizaremos un relevamiento de la cantidad de acciones realizadas en el período analizado. Luego, pasaremos a establecer criterios de segmentación de los datos recopilados. Así, dividiremos las acciones por año, donde trabajaremos principalmente con un eje procentual y otro frecuencial. El primero, sirve para comprobar el peso relativo que tuvo la conflictividad de cierto año en particular sobre el total del período, mientras que la frecuencia nos permitirá ver la distribución de las acciones en el tiempo, es decir, la cantidad de veces que se repitió una medida de fuerza por parte de la burguesía agraria de acuerdo al año o a los meses. La siguiente variable que tomaremos, será la variable temporal, donde vamos a poder medir la cantidad de días de protesta por año, lo que nos permitirá tener un acercamiento a lo que ha sido la intensidad que tuvo la protesta año a año. Luego, dividiremos la protesta por el criterio espacial, es decir, por las provincias donde se produjeron la mayor cantidad de acciones. Acto seguido, realizaremos una división de acuerdo a los métodos utilizados por la burguesía agraria, lo que nos permitirá ver el despliegue de la táctica de la burguesía agropecuaria a lo largo del tiempo. Finalmente, nos centraremos en analizar los reclamos y acciones de acuerdo a cada una de las entidades, como forma de indagar en la existencia de posicionamientos comunes, tanto antes como después del conflicto agrario, así como también evaluar las entidades que hayan tenido mayor tendencia a la conflictividad.
Las acciones
Para empezar, vamos a observar la cantidad de acciones que se produjeron año a año entre el 2003 y el 2014 así como también la frecuencia mensual de los conflictos y el peso relativo de cada año en el conjunto del período analizo. Los datos obtenidos para el análisis de estos aspectos, aparecen graficados en la tabla 1:
Lo que vemos en la tabla, es que la burguesía agraria protagonizó en total, 2.076 medidas de acción directa. Si dividimos el total de las acciones por la cantidad de años, nos arroja que la frecuencia anual promedio es de 173,2 acciones, mientras que el promedio mensual, es decir, la división de las 2.076 acciones entre los 144 meses observados en el período, nos arroja que el promedio mensual de acciones, es de 14,4. Puede observarse el elevado nivel de conflictividad que significó el año 2008, donde se concentran 1.154 acciones, poco menos que el doble del segundo año de mayor conflictividad, el 2009 con 608 acciones. Con esta perspectiva, aumenta la importancia que tuvo el conflicto de la resolución 125, que concentró 1.097 de las 1.154 acciones. Atrás del año 2009, como los de mayor conflictividad, aparecen el 2006 con 109, 2012 con 89, 2004 con 32, 2013 con 26, 2010 con 17, 2007 con 12, al igual que el 2011, 2014 con 10, 2005 con 5, y 2003 con 2. En este apartado, estamos observando solamente los aspectos cuantitativos de la protesta de la burguesía agraria, por lo que no dividimos aún de acuerdo a las formas que asumió la misma en cada año ni los objetivos que la motorizaron.
En términos de frecuencia mensual, la del 2008 es de más de 6 veces más que el promedio, mientras que la del 2009 es 3,5 veces más grande que el promedio, originando que el resto de los años se ubiquen muy por debajo del promedio de frecuencia mensual. Si quitamos el año 2008, que es el año que eleva considerablemente el promedio de la frecuencia mensual de la conflictividad, tenemos una conflictividad con una frecuencia de 6,4 acciones por mes, producto de las 924 acciones restantes, divididas en los 132 meses que quedarían del período. De esa forma, el año 2009, 2006 y 2012, se ubican por encima de la frecuencia media. En este caso, el 2009 representa casi 9 veces más la frecuencia mensual promedio de los 11 años.
En términos porcentuales, el 55,5% de las acciones se concentran en el año 2008, mientras que el 29,3% de las acciones se ubican en el año 2009. El resto de los años, en el mejor de los casos, se ubica por encima del 5%. Vale aclarar que, por sí mimos, el conflicto en torno a la resolución n. 125 representa del 50% del total, dando una nueva muestra de la importancia que tuvo este conflicto en la historia de las luchas de la burguesía agraria.
Podemos hablar entonces, de la existencia de tres períodos respecto a la protesta social de la burguesía agraria. El primero, que va desde el 2003 al 2007, caracterizado por una baja conflictividad en términos cuantitativos en relación al año 2008. Un segundo período, conformado por los años 2008-2009, donde se ubican los niveles más altos de conflictividad en términos cuantitativos, y un tercer período, que va desde el 2010 al 2014, donde se produce el descenso abrupto de la conflictividad, levemente por debajo del primero de los períodos (2003-2007). En la tabla 2, podemos ver la distribución de las protestas de acuerdo a este criterio.
Lo que podemos observar en esta periodización, es que el quinquenio 2003-2007, fue testigo de 162 medidas de acción directa llevadas adelante por la burguesía agraria, representando el 7,8% del total de las acciones, con una frecuencia anual de 32 acciones, y una frecuencia mensual de 2,7 acciones en los 60 meses que lo componen. El período del bienio 2008-2009, concentró 1.762 acciones, representando el 85,3% del total, con una frecuencia anual de 881 acciones y una frecuencia mensual de 72,5. Por su parte, los 4 años que aparecen en el período 2010-2014, concentran 154 acciones, representando el 2,9 % del total, con una frecuencia anual de 39 acciones y una frecuencia mensual de 2,9 acciones. Esto significa que, por un lado, el conflicto del 2008 significó el pico de la conflictividad en términos cuantitativos, aunque no logró instalar un nivel de conflictividad importante que perdure en el tiempo, más allá de lo sucedido en el 2009. En general, podemos ver que, en términos de acciones, no observamos una conflictividad importante antes del 2008 y que, después del conflicto, la efervescencia va bajando y solo se mantiene cierta actividad durante un año más, luego del cual la conflictividad desciende incluso por debajo de los años previos al gran conflicto.
La duración
Veremos ahora, la cantidad de días con protesta por cada año analizado, como forma de ver la intensidad de la movilización de la burguesía agropecuaria. Lo que observamos en la tabla N° 3, es que en total, durante los 12 años analizados, se han contabilizado 388 días de protesta. Esto significa que de 4.383 días que transcurrieron entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2014, 388 fueron protestas lo que representa el 8,8% del período y un promedio de 2 días de acciones por mes, y 24 por año.
Con lo dicho, observamos que en el primer puesto de la conflictividad medida en relación a la cantidad de días de protesta, se ubica el año 2008, con 160 días, seguido por el año 2009 con 78 días, el año 2012 con 39, el 2007 con 29, el 2006 con 23, el 2010 y 2011 con 15, el 2014 con 10, el 2013 con 9, el 2003 con 6, el 2005 3, y el 2004 con 1 día. Si utilizamos la misma periodización que la variable anterior referida a la cantidad de acciones, encontramos que en el quinquenio 2003-2007, las medidas de acción directa tuvieron una duración acumulada de 61 días, con una frecuencia de 12,4 de días por año, y el 15,9% de los días totales de protesta. El período 2008-2009, concentra 238 días de duración de protesta, lo que significa que representa el 61,3% del total de duración de las medidas, y posee una frecuencia de 189,5 días de protesta por año. Por otra parte, el período 2010-2014, contabiliza un total de 88 días de protesta lo que arroja una frecuencia de 17,6 acciones por año, y un porcentaje del 22,6%. Se puede ver que, en términos de duración de la protesta, luego del año 2008 se produjo una caída de la conflictividad, acumulando, no solo menos acciones, sino también una menor intensidad de la protesta en términos de la duración de la misma.
Debemos sostener también, que a partir de la utilización de la variable temporal, podemos pensar en una periodización diferente ya que, a diferencia de lo que sucedió con la cantidad de acciones, los días de protestas van en un ascenso casi constante desde el 2003 al 2008, con la excepción del 2004 y 2005, mientras que a partir del 2009, comienza la caída de los días de protestas, con la excepción del 2012. En ese sentido, el período de ascenso de la duración de los días de protesta, 2003-2008 representó 222 días de protesta, representando el 57,21% de los 388 días de protesta, y alcanzó una frecuencia de 37 acciones por año. Por su parte, el período que se extiende entre el 2009 y el 2014, se contabilizan un total de 166 días acciones, representando el 42,7% del total, con una frecuencia de 27,6 días de acción por año. Debe señalarse que, a diferencia de lo que sucedió con la cantidad de acciones, el año 2008 significó el 41,23% del total de días de protesta, donde 129 días corresponden al conflicto puntual de la resolución n. 125/08, representando el 33.2% del total.
La distribución espacial
Cubierta la variable referida al tiempo y las acciones, observaremos ahora la distribución espacial de la protesta de la burguesía agropecuaria a lo largo del país. De modo aclaratorio, debemos señalar que en la categoría nacional, incluimos a los ceses de comercialización nacionales, y también a las movilizaciones donde las fuentes consultadas anunciaban y reseñaban medidas nacionales, aunque no especifican la totalidad de los puntos con conflicto. Dicho esto, la distribución por provincia de las protestas, aparece en la tabla 4.
Lo que observamos aquí, es la fuerte presencia Buenos de Aires en el total de protestas, contabilizando un total de 691 acciones, seguido de cerca por Santa Fe con 459, más atrás Córdoba con 286, Entre Ríos con 166, y La Pampa con 96, antecedida por los conflictos que agrupamos dentro de la categoría “nacional”. En ese sentido debe señalarse el fuerte peso que ha tenido la región núcleo del sector agrario, que ha concentrado 1.698 acciones, más del 80% del total. Lo que esto significa, es que la burguesía agropecuaria de la región más productiva, ha sido la que mayor cantidad de acciones llevó adelante durante el período analizado. Las protestas convocadas a nivel nacional, sean paros u otras medidas de acción directa que hayan tenido una intervención a de carácter nacional, fue de 130 acciones. Debe destacarse también la presencia que han tenido provincias como Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Corrientes, Río Negro, Mendoza, Formosa, y San Luis, que sin ser parte la región central, protagonizaron 226 protestas, y el 10% del total. Es decir, la mayor parte de las acciones no fueron coordinadas en todo el país, lo que marcaría una debilidad a la hora de establecer una alianza más amplia y presionar al poder político.
En la tabla 5, diseñamos la evolución geográfica de la protesta de la burguesía agraria, de acuerdo a su evolución anual.
En la categoría correspondiente a total año 2007, se reconocen 15 acciones en vez de 13, porque uno de los piquetes se realizó sobre la autopista que une las provincias Córdoba y Santa Fe, sin que las crónicas periodísticas especifiquen jurisdicción, por lo que el piquete se sumó a ambas provincias, y porque el paro convocado afectó tanto a Buenos Aires como La Pampa.
Lo que allí puede observarse, es que la distribución provincial de la protesta de la burguesía agraria, el año 2008, significó un salto respecto a los años anteriores, incluso en las provincias que presentaron mayor cantidad de acciones, como Buenos Aires o Santa Fe. De hecho, hasta este año, las protestas nacionales, principalmente a raíz de la protesta nacional impulsado por la Federación Agraria Argentina (FAA)en el 2004, registraba la mayor cantidad de hechos. Se produce también un fenómeno similar a lo que veníamos viendo, ya que luego del 2009, ninguna de las provincias volvió a tener un nivel de protestas similar al que había tenido durante ese año, ni siquiera en las provincias periféricas, que habían mostrado niveles inferiores de conflictividad. Por otra parte, podemos ver también que las burguesías agropecuarias regionales, tuvieron participación solo en el 2008, con escaso peso en los años anteriores y posteriores. Solo Río Negro, en el caso de los productores vinculados con la producción frutícola, mostró cierta apelación de la acción directa. Queda claro también, que las protestas del año 2008, fueron impulsadas mayoritariamente por los productores alojados en el área más productiva del campo, es decir, la pampa húmeda.
Los métodos
Otro elemento a tener en cuenta en el análisis que estamos llevando adelante, es el método utilizado por la burguesía agraria para realizar su protesta. En ese sentido, hemos establecido 5 categorías para ser analizadas: piquete, acto, escrache, tractorazo, y concentraciones, entendiendo por esta última a movilizaciones, concentraciones al costado de la ruta, volanteadas, o asambleas en la ruta o espacios de grandes magnitudes.
De todas formas, es necesario realizar algunas aclaraciones respecto a las metodologías de las protestas. En el caso de los piquetes, los mismos tuvieron un protagonismo extraordinario en el conflicto del 2008 y tuvo cierta continuidad en el 2009, para luego entrar en una merma significativa. De todas las acciones, es la que más despegó en esos dos años, dando cuenta de la utilización de los mismos para evitar la comercialización durante los días del conflicto (de hecho muchos piquetes iban acompañados de controles de carga a los camiones para evitar que se comercialice granos), aunque también fue utilizado para realizar volanteadas explicativas del conflicto y los reclamos entre los automovilistas que quedaban varados. Las concentraciones son elementos que sirven para arrastrar tras de sí a otras fracciones sociales, incluyendo fracciones obreras, dirigentes políticos, e incluso, como sucedió con el conflicto de la resolución 125/08, donde hasta la izquierda acudió a diferentes acciones convocadas por la burguesía agraria. Lo mismo sucede con los actos, donde el campo a su vez genera una tribuna propia desde donde hacer oír sus reclamos y su programa. Los tractorazos en cambio, cuentan con un componente más “puro” de la burguesía, los asistentes a los mismos son en general fracciones de la misma, y solo han aparecido algunos dirigentes políticos que se acercaban a manifestar su solidaridad con el sector. Por último, debe señalarse la cuestión referida a los escraches, donde lo que aparee es el fuerte peso que han tenido los sectores de las bases de las corporaciones y de “autoconvocados” que protagonizaron los escraches durante los años 2008 y 2009, ya que los mismos eran, al menos públicamente, rechazados por las direcciones agrarias y de la oposición.
La burguesía agraria, también realizó otro tipo de medidas que no aparecen en las categorías que mencionamos recientemente. Desde el mundo periodístico y académico, cuando se produce un cese de comercialización de productos agrarios, se suele hablar de “paro” o “lock out”, conceptos que han sido utilizados para explicar el conflicto que sucedió durante el año 2008 (Katz, 2008; Teubal y Palmisano, 2011). Sin embargo, la realización de un “paro” o “lock out” implica la paralización de la producción, algo que no sucedió en aquel año, ya que hacia el interior de los campos la producción continuó su marcha. Por esto, la idea de “rebelión” remite a algo más cercano a lo que habitualmente sucede en estos casos: los productores rurales no querían vender sus mercancías. Se producen granos, pero no se comercializan, por lo que el gobierno pierde la capacidad de apropiarse de divisas vía impuestos. Es decir, se produce una “rebelión fiscal”, porque el fin es evitar la recaudación del Estado, no parar la producción.
En algunos casos, se producen situaciones donde los productores buscan evitar la venta de sus producciones destinadas tanto al exterior como al mercado interno, reclamando contra el bajo precio de los mismos. Es decir, buscan hacer aumentar el valor de sus mercancías. Esto sucedió, por ejemplo, en los años 2006 y 2007 donde los productores de hacienda se negaban a vender reclamando contra la política del gobierno, específicamente contra los pesos mínimos de faena, el control de precios en el mercado interno, y el cierre de las exportaciones, todas políticas implementadas para evitar el aumento del precio de la carne en el mercado local. En ese sentido, es una medida de “desabastecimiento” que se ve reflejado en los diferentes medios periodísticos en relación a la cantidad de cabezas de ganado que ingresan en el Mercado de Liniers. En este caso el ganado se encuentra en los campos, sigue siendo alimentado, pero no se lo comercializa, por lo que es erróneo hablar de un paro.
Finalmente, se producen combinaciones de ambas, en que se desarrolla el cese de comercio de granos y hacienda, donde se produce una “rebelión fiscal”, producto de evitar pagar los impuestos al comercio externo de los granos, y de “desabastecimiento”, por no enviar las producciones de consumo local. Estas han sido en general las estrategias que se dio la burguesía agraria, lo que no quita que haya habido medidas de acción directa que se produjeron por fuera de los plazos donde se desarrollan algunas de las estrategias que mencionamos más arriba.
Lo que podemos observar a raíz de los datos reconstruidos, es que 1.742 medidas, equivalente al 84%, se produjeron en el contexto de una rebelión fiscal combinada con desabastecimiento ya que no se comercializaban producciones destinadas tanto al mercado externo como al mercado interno. 269 (13%) se realizaron de manera aislada, es decir por fuera de los ceses de comercio decretados por las entidades, 51 (2%) se generaron en el marco del impulso de un desabastecimiento, y 14 (1%) en el marco de ceses de comercio de granos. Tanto el 2008 como el 2009 concentraron 1.594 acciones, lo que significa que solo 148 acciones se produjeron por fuera de esos años excepcionales. En relación a estos dos años, debemos señalar que si bien se trataron de protestas que tuvieron aspectos tanto de desabastecimiento como de rebelión fiscal, fue este último elemento el que mayor peso tuvo, puesto que el eje de la lucha estuvo contra las retenciones a la producción agrícolas. En ese sentido, la estrategia principal fue la rebelión fiscal, mientras que el desabastecimiento del mercado de hacienda aparece acompañando a la primera. En el quinquenio 2003-2007 se produjeron 80 acciones, mientras que en el quinquenio 2010-2014 se produjeron 68 acciones, todas en el marco de una rebelión fiscal con desabastecimiento.
En el caso de las medidas que apuntaron solo al desabastecimiento, la mayor cantidad de acciones se produjo en el marco de los dos ceses de comercialización de hacienda de diciembre del 2006 y abril del 2007, rechazando la fijación de pesos mínimos de faena, cierre del comercio exterior, y establecimiento de precios de referencia en el mercado interno, y también en el bloqueo de usinas lácteas con piquetes en reclamo del precio que percibían los productores. Las medidas tendientes solamente a evitar la recaudación impositiva del Estado, se centraron en el 2011, en reclamo por el aumento del cupo de exportación de trigo. Por último, las medidas que no se enmarcaron dentro de un proceso de enfrentamiento más general, fueron principalmente medidas de productores regionales, contra el endeudamiento con el Banco Nación, y por modificaciones en la política agropecuaria del gobierno, impulsadas por la FAA, o sea medidas llevadas adelante por productores o entidades de manera aislada.
Lo que se puede observar, es que los años de mayor conflictividad de la burguesía agraria coinciden con la búsqueda de combinar rebelión fiscal con desabastecimiento. Esta estrategia, aparece también en los momentos en que el Estado aparece como el gran terrateniente, que implementa políticas tendientes a aumentar la renta extraordinaria que capta, como la 125 y el revalúo fiscal.
Acción y reclamos por entidad
En este apartado, nos centraremos en analizar las acciones y reclamos puntuales, de acuerdo a las entidades que intervinieron en los conflictos en cada período. En la tabla N° 6, dividimos la participación en las acciones de acuerdo a la intervención del conjunto de las entidades agrarias Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina(SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) la participación de alguna de estas, la participación particular de cada una, o bien la intervención de otras organizaciones en los conflictos. Observamos allí que en el período 2003-2007, 134 acciones fueron realizadas por una entidad de manera particular, 18 con la participación de 3 entidades, 4 con la participación de 2 entidades, mientras que 6 fueron llevadas adelante por otras entidades, principalmente asociaciones vinculadas a los productores lácteos, como la Cámara de Productores Lecheros o Asociación de Productores en Acción. Es decir, el 80% de las acciones han sido llevadas adelante por entidades en soledad, mientras que las mismas habían coincidido en menos del 15%.
Si tomamos el período 2010-2014, encontramos que en 78 acciones hubo coincidencia de las cuatro entidades, 24 con la intervención de otras organizaciones o de productores cuya filiación no fue identificada por las fuentes consultadas, 16 con la participación de una sola entidad, en 31 acciones intervinieron 3 tres entidades, y en 3 intervinieron dos entidades. Debe señalarse, que en el caso de las 31 acciones que contaron con la participación de tres entidades, 29 fueron llevadas adelante por productores de la Mesa Nacional de Lechería, que existe desde antes del 2008, y reúne a CRA, FAA, SRA, corporaciones y mesas provinciales de productores lácteos, reclamando el aumento del precio que pagan las usinas. En el caso de la intervención de las cuatro entidades, 45 de las 78 acciones se concentraron en el 2012, en el contexto de los tres ceses de comercio y protestas que la Mesa de Enlace realizó contra el revalúo fiscal en Buenos Aires, es decir, fue una concentración que se dio ante un reclamo y en un espacio geográfico preciso. Puede verse, que en este período, el 51% de las acciones fueron realizadas con la intervención de las 4 entidades, mientras que el 12% contó con la intervención de solo una entidad, 20% con la intervención de 3 entidades, 2% con la intervención de 2 entidades, mientras que el 16% fue realizado por productores (frutícolas y yerbateros) cuya filiación no fue identificada por las fuentes consultadas. Si tomamos el total de ambos períodos, vamos a ver que 48% de las acciones fueron sostenidas por una sola entidad, el 25% por las 4 entidades, 16% por 3 entidades, y 2% por 2 entidades. En ese sentido, se puede ver que mayoritariamente fueron las acciones particulares de cada entidad las que tuvieron mayor peso, tanto antes del 2008-2009 como luego, con la sola excepción del año 2012.
Si observamos la tabla 7, vamos a encontrar la intervención en las acciones de acuerdo a la entidad particular que intervino en los dos períodos analizados. Si tomamos, en primer lugar, los años previos al 2008-2009, de las 134 acciones con la participación de una sola entidad, 47 fueron llevadas adelante por la FFA, 78 por CRA, 5 por SRA, y 4 por CARBAP (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa). Esta última es una de las confederaciones afiliadas a CRA, pero que mostró una relativa autonomía por ubicarse en la zona núcleo de la economía agropecuaria llevando adelante acciones por conflictos locales. Se nota el peso específico de la FAA durante el período, ya que fue la entidad que protagonizó movilizaciones todos los años, mientras que CRA, concentró sus acciones en el 2007 en torno al conflicto por la carne.
La FAA, centró sus reclamos en la situación de los pequeños productores y de la “agricultura familiar”, es decir, las fracciones más pequeñas del capital agrario. Al tratarse de las capas más débiles de la burguesía agraria, se veían perjudicados en mayor medida por la política fiscal del gobierno, las retenciones pero también el impuesto a las Ganancias y el IVA, por eso motorizaron la mayoría de los reclamos, a lo que también se sumaba la deudas con el Banco Nación, llegando incluso a ocupar diferentes sedes bancarias, como las que vimos en Entre Ríos y Chaco.
En el caso del resto de las entidades, no tuvieron medidas de acción, luego del paro del 2003 y hasta el 2007, donde el conflicto de la carne derivó en la realización de más de 80 medidas por parte de CRA y CARBAP, mientras que en 16 coincidieron tanto CRA, como la FAA y la SRA. De todas formas, aún en ese conflicto, mientras CRA y SRA reclamaban la desregulación del comercio de hacienda, la FAA reclamaba contra la extranjerización de la tierra, por la implementación de políticas de sostén para pequeños y medianos productores, la recreación de las Juntas Reguladoras, y una ley de arrendamiento (Azcuy Ameghino, 2007). También, se daría una tensión entre las bases de la FAA y la dirección nacional, ya que al primer paro del 22 de julio del 2006, la dirección nacional no adheriría aunque se producirían protestas apoyando la medida por parte de delegaciones de Entre Ríos y Santa Fe, lo que obligó a la dirección nacional a adherir a la siguiente protesta de diciembre.
Si tomamos el período 2010-2014, encontramos que de las 18 protestas, 14 fueron protagonizadas por la FAA, 3 por la SRA, y 1 por CABAP. Las protestas a lo largo de este período, estarían centradas, en los reclamos de las producciones regionales, principalmente frutícolas, y en la reapertura del comercio exterior triguero, ya que el gobierno había cerrado la inscripción en el registro de operaciones de exportación. Es decir, nuevamente se ve el peso de la pequeña burguesía agraria, no de los grandes sojeros, llevando adelante los reclamos por recuperar rentabilidad. Al tratarse de una fracción que se encuentra en desventaja frente a las fracciones más productivas, el descenso de la rentabilidad, por políticas impositivas o controles del comercio exterior, empuja a la pequeña burguesía agraria más rápidamente a la protesta. A su vez, esta fracción intervino mayoritariamente con reclamos propios, centrados en políticas focalizadas para los problemas de los pequeños productores y “agricultores familiares”, es decir exigía una aplicación de una política diferenciada para las capas más débiles de la burguesía agraria. Finalmente, a lo largo de ambos períodos analizados, podemos ver que el 51% de las acciones las llevó adelante CRA, como ya dijimos concentradas en el 2007 en torno al conflicto de la carne, la FAA el 40%, la SRA el 5% y CARBAP el 3%. Es decir, puede verse que, con la sola excepción del año 2007, la FAA, es decir la burguesía menos concentrada, fue quien llevó adelante la mayor cantidad de protestas a lo largo del período analizado.
En general, podemos observar aquí que la confluencia entre las cuatro corporaciones empresariales agrarias antes del conflicto del 2008 es nula. Se activa en el enfrentamiento de ese año y durante el siguiente. A partir de allí, la acción conjunta decrece hasta el 51% del accionar, aunque no hay duda de que se mantiene muy por encima del periodo inicial.
¿Qué moviliza? Hay dos grandes problemas. Por un lado, las movilizaciones más “sectoriales”, que son las que predominan, se refieren a producciones con poca competitividad (leche, carne, frutas). En cambio, las entidades se unen cuando el Estado aparece como terrateniente general y decide incrementar su parte de la renta (125 y aumento del impuesto inmobiliario/reevalúo fiscal). Esos son los momentos que emblocan a casi el conjunto de la burguesía agraria. Fuera de ellos, la capacidad de unificar reclamos es ciertamente menor.
Los resultados
Debemos encargarnos ahora de analizar las conquistas totales o parciales que la burguesía agraria consiguió con su accionar en las calles. Lo que hicimos, para sistematizar esta información, fue agrupar los principales reclamos, la cantidad de acciones que se produjeron por los mismos, la cantidad de encuentros que se realizaron tanto con la oposición como con el oficialismo, y si, a raíz de esas acciones y reuniones, consiguieron la derogación de la medida o bien modificaciones en la misma. Antes de pasar al análisis, realizaremos una salvedad respecto a los encuentros con el oficialismo y con la oposición. En este caso, hemos relevado aquellos encuentros que se hicieron públicos por decisión de ambas o alguna de las partes, lo que no significa que no se hayan producido encuentros que no se hayan filtrado.
El primero de los reclamos de peso que tuvo la burguesía agraria, estuvo vinculado con la ley establecida por Duhalde, que estipulaba que las compras de los insumos agrarios se realizarían con un Impuesto al Valor Agregado (IVA) 50% mayor que el aplicado en la venta de granos, lo que generaba una diferencia fiscal que, por el atraso del gobierno en realizar la devolución del IVA a los productores, se convertía en un crédito a tasa 0 al Estado. También reclamaban ajustar el pago del Impuesto a las Ganancias de acuerdo a la inflación. Habiendo realizado dos movilizaciones, incluyendo un cese de comercio de granos, y siete reuniones con el oficialismo, el IVA recién sería modificado en 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner que, por decreto, estableció el IVA en 10.5% tanto para la compra de insumos como para la venta de granos (La Nación, 04/06/2005).
En relación a los reclamos contra la intervención del gobierno en el comercio cárnico, la burguesía realizó 101 acciones, ocho reuniones con el oficialismo y cinco con la oposición. Con estas acciones, las entidades consiguieron un Plan Ganadero para 190.000 productores con el desembolso de cerca de 280 millones de dólares a lo largo de 4 años, destinados para asistencia técnica, implantación y/o mejoramiento de la producción de forrajes, sanidad y reproducción, y plan de mejoramiento genético para productores de hasta 250 cabezas, y para los que poseían más de 1.000 cabezas el alcance fue para el mejoramiento genético, mientras que establecían créditos subsidiados para la mejora de sus establecimientos; 56 millones en dólares en subsidios para repartir entre 86.000 criadores (porque, a partir del establecimiento mínimo de faena, debían aumentar sus gastos de engorde) y el establecimiento de cupos para exportar, que significaban una apertura del orden del 70%. Todas estas medidas fueron igualmente criticadas por la mayoría de las entidades sosteniendo que seguía sin aplicarse una política de largo plazo. Respecto al reclamo por la reducción del peso mínimo de faena, el mismo bajó 280 kg a 240 kg, mientras que el establecimiento de precios máximos en el Mercado de Liniers sería eliminado en mayo del 2007. En 2012 también se produciría un descuento del 10% a las retenciones a las carnes termoprocesadas, quedando fijadas en 5%.
Respecto a la resolución 125, las corporaciones agrarias realizaron 1.097 acciones, 5 encuentros con el oficialismo, y se dejó ver con la oposición en 24 ocasiones. Si bien conseguiría la derogación de la resolución 125 que estipulaba la movilidad de las retenciones, las mismas se mantuvieron en los niveles del 2007. En ese sentido se trató más de un freno a la apropiación del Estado de la renta agraria que de una victoria de la burguesía rural. De todas formas, la movilidad de las retenciones se aplicó en un contexto económico mundial cuya tendencia era al aumento del precio de la soja, pero en el año 2009 se produjo una caída que, a pesar de una recuperación en los años siguientes, los precios no se acercarían a los del año del conflicto. Así, al límite político impuesto por la burguesía agraria en el 2008, se sumaría también el límite económico de la imposibilidad del gobierno de seguir avanzando sobre los recursos del agro si afectar la ganancia capitalista.
Luego de la lucha contra la 125, el campo en conjunto también reclamaría la reducción de las retenciones, incluyendo a la soja, realizando más de 600 acciones (concentradas en los primeros meses del 2009) solo conseguiría que en el año 2009 las retenciones al trigo y al maíz se reduzcan en un 5%, quedando en 23 y 20%, respectivamente, mientras que la soja y el girasol seguían en el orden 32 y el 30%.
Pero además de este reclamo en conjunto, los productores más grandes, referenciados con SRA y CRA, reclamaban una liberalización del comercio agrario, mientras que la FAA reclamaba medidas de protección y apuntalamiento para los pequeños productores, como la segmentación de las retenciones. Los primeros, realizaron 26 acciones mientras que los productores más chicos realizaron 91 medidas. Además, en un contexto donde las entidades se reunión en bloque, a través de la Mesa de Enlace, la FAA se reunión 4 veces de manera individual con el gobierno, consiguiendo la devolución del 100% de las retenciones al trigo y el maíz para los productores de hasta 1.200 y 800 toneladas respectivamente, y acuerdos para la compra de trigo a precios internacionales a la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), vinculada con la FAA.
En el 2012, se daría una situación similar a la del 2008 aunque focalizada en la provincia de Buenos Aires, a partir de la búsqueda del gobierno por impulsar un revalúo fiscal y el aumento del impuesto inmobiliario rural, es decir, avanzar sobre los ingresos extraordinarios de una de las mejores tierras del país. El revalúo afectaría a 6.5 millones de partidas, con aumentos de hasta 500%, generando una recaudación extra de casi 1.000 millones de pesos. La protesta, adquiriría carácter nacional y contaría con el apoyo de los bloques legislativos bonaerenses del PRO, Celeste y Blanco, Coalición Cívica, Proyecto Bonaerense, y Alternativa Peronista, que votaron en contra del revalúo en la Cámara, aunque no lograrían evitar que el mismo se apruebe. Como parte del conflicto, se generarían 46 medidas de acción directa, consiguiendo la declaración de emergencia para 20 localidades de la provincia de Buenos Aires, afectadas por inundaciones, con la consecuente eximición impositiva por seis meses (CARBAP n. 1.676, 05/09/2012). A pesar de que muchos productores recurrieron a las presentaciones judiciales para evitar el pago de los impuestos con el revalúo, el mismo terminaría aplicándose significando un ingreso extra de 800 millones de pesos al gobierno nacional en concepto de Bienes Personales (El Cronista, 06/06/2013).
El último conflicto importante estuvo dado por la expropiación del predio de la SRA en Palermo y la quita a la FAA de la posibilidad de brindar el servicio de formularios de granos, que le servía como recaudación de más de 1.5 millones de pesos mensuales, que pasaba a manos de la AFIP a través de la resolución 3.149 (Boletín Oficial, n. 32.548, p. 20, 21/12/2012). El argumento para la estatización fue la existencia de errores en la tasación del año en que fue vendida (1991). Por este motivo, se produciría un cese de comercialización de hacienda por 24 horas el 26 de diciembre. Si bien no hubo vuelta atrás para el reclamo de la FAA, la Corte Suprema terminaría frenando solo la estatización del predio de la SRA (La Nación 05/06/2013; La Nación, 22/08/2013).
¿Qué nos dice en definitiva estos datos? En primer lugar, que el conjunto de la burguesía agropecuaria requirió de muchas dosis de acción directa para conseguir hacer visibles sus reclamos. En segundo lugar, que la mayoría de sus reclamos no lograron ser atendidos completamente. Solo se consiguieron algunas modificaciones parciales. En tercero, que no fueron los grandes productores quienes lograron imponer sus demandas, sino las fracciones agrarias menos concentradas y más débiles. Es decir, no estamos ante una fuerza capaz de imponer sus condiciones merced al peso de los grandes capitales en el agro. En cuarto lugar, podemos analizar el rol del Estado. Podemos decir que fue el elemento catalizador de la unidad del sector agrario, o sea, cada vez que el Estado operaba “desde afuera” del agro, generalmente buscando apropiarse de una mayor porción de la renta agraria, los diferentes actores del agro se unificaban detrás de lo que se conocerá como la Mesa de Enlace. Por otro lado, hay que destacar que el Estado consiguió, en última instancia, imponer su interés de continuar apropiándose de la renta agraria. En todo caso, las corporaciones agrícolas solo consiguieron ponerle un límite al crecimiento de esa apropiación, pero no disminuirla ni mucho menos eliminarla.
Conclusión
A modo de cierre, podemos esbozar una serie de conclusiones a partir de los datos que hemos examinado. En primer lugar, debe señalarse el bajo nivel de conflictividad que tuvo esta fracción de la burguesía agraria, con la sola excepción del 2008-2009. En el resto de los años, el promedio de protestas fue de 2,6 protestas por mes. Si bien, queda claro el bajo nivel de apelación a medidas de acción directa, la elevada cantidad de acciones protagonizada por las entidades agrarias en los años 2008-2009 permite poner en cuestión las tesis que plantean que ante una “homogeneidad” superior en las fracciones de la burguesía que las del proletariado, la primera no necesitaría de la organización y acción colectiva para imponer sus intereses, por contar con herramientas más propicias, como la capacidad de influencia sobre el Estado o el retaceo de inversión (Offe y Wiessnthal, 1977OFFE, C., Y WIESENTHAL, H. “Dos lógicas de acción colectiva”. Cuadernos de Sociología, n. 3, Carrera de Sociología, Universidad de Buenos Aires, 1977.). En el 2008, la burguesía agraria tuvo que aplicar los métodos propios de la clase obrera para defender su rentabilidad. Esto da pruebas también de una menor capacidad de negociación e influencia sobre la política económica que otros sectores, como la burguesía industrial. Esto se da porque el programa del agro implica reducir la apropiación de renta por parte del Estado, originando una menor capacidad para sostener a los capitales industriales y a las diferentes fracciones obreras. En comparación, la burguesía industrial históricamente ha tenido una mayor capacidad de presión que la burguesía agropecuaria, en parte por una mayor capacidad de establecer alianzas con fracciones obreras (Sanz Cerbino, 2014SANZ CERBINO, G.; BAUDINO, V. “Corporaciones empresarias, alianzas sociales y disputas políticas en el retorno del peronismo (1969-1974)”. En Trabajo y sociedad, N° 22, pp. 395-416, Santiago del Estero, Argentina, 2014.). De todas formas, la apelación a la acción directa, no anula la existencia de otros mecanismos de presión también utilizados, como reclamos ante la Justicia o mesas de negociación con el Estado. Por otra parte, algunos trabajos han mostrado que la protesta del empresariado rural se había centrado en 31 acciones durante el 2001, y 20 durante el 2002 (Accorinti et al, 2008ACCORINTI, S., GURVIT, J., MALOBERTI, C., MANZANELLI, P., PALOMBI, A., VENTRICI, P. A cara descubierta: Protestas patronales en la Argentina post convertibilidad. En: V Jornadas de Sociología de la UNLP 10, 11 y 12 de diciembre de 2008 La Plata, Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, 2008.). Así, la salida de la crisis del 2001, permitió contener la protesta de la burguesía agraria de mayor tamaño hasta el año 2006, donde el conjunto de las entidades salieron a realizare medidas de acción directa.
En segundo lugar, puede observarse que, salvo el 2008 y el 2009, la tendencia general fue a la particularización de los reclamos y las acciones, donde las entidades se manifestaban individualmente. En ese sentido, la tendencia del período no fue al accionar conjunto ni de reclamos conjuntos, salvo excepciones como el 2008, 2009, y el 2012, sino a la acción particular de cada una de las entidades.
En tercer lugar, debe señalarse que el mayor protagonismo no estuvo en la “oligarquía”, tal como se suele llamar a los sectores más concentrados del agro, sino en las capas más débiles, es decir, las fracciones menos competitivas que se han enfrentado a la política tanto fiscal como comercial, del gobierno kirchnerista. Por otra parte, resulta curioso que con posterioridad al año 2008, donde se suele establecer el fortalecimiento de una “fuerza social terrateniente”, se haya producido el declive de la apelación a la acción directa por parte de la burguesía agropecuaria, incluso a niveles inferiores al período previo a la resolución 125 (Ortiz, 2010). Es decir, si bien es cierto que se generó una alianza opositora a partir de la ruptura del agro con el gobierno, la misma no incluyó solo a los sectores agrarios, y los datos relevados dan cuenta de que la burguesía agraria más concentrada no tuvo una voluntad radicalizada, proclive al enfrentamiento directo, ni antes ni después del 2008. Las razones de la crisis del kirchnerismo, por lo tanto, no deberían buscarse en la “avanzada conservadora”, sino tal vez en la ruptura con otras fracciones burguesas (industria) y, fundamentalmente, la clase obrera ocupada (enfrentamiento con la CGT) y desocupada (saqueos, ocupaciones de tierras y pérdida de tres elecciones en el Gran Buenos Aires).
-
Cómo citar este artículo
SARTELLI, Eduardo; GRIMALDI, Nicolás. En la ruta. La acción directa de las corporaciones agrarias durante los años kirchneristas (2003-2014). Revista NERA, v. 27, n. 1, e8691, jan.-mar., 2024.
Referencia
- ACCORINTI, S., GURVIT, J., MALOBERTI, C., MANZANELLI, P., PALOMBI, A., VENTRICI, P. A cara descubierta: Protestas patronales en la Argentina post convertibilidad. En: V Jornadas de Sociología de la UNLP 10, 11 y 12 de diciembre de 2008 La Plata, Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, 2008.
- ANTÓN, G., CRESTO, J., REBÓN, J., Y SALGADO, R. “Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina”. Una década en movimiento, n. 19, 2011.
- BARSKY, O., Y MABEL, D. La rebelión del campo: Historia del conflicto agrario argentino Sudamericana, Buenos Aires, 2012.
- BIGLIERI, P. Y PERELLÓ, G. En el nombre del pueblo: la emergencia del populismo Kirchnerista. Buenos Aires, Argentina: Universidad de San Martín, 2012.
- BONNET, A. “El lock-out agrario y la crisis política del kirchnerismo”. En: Herramienta web, n. 6 Disponible en: http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-6/el-lock-out-agrario-y-la-crisis-politica-del-kirchnerismo, 2010.
» http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-6/el-lock-out-agrario-y-la-crisis-politica-del-kirchnerismo - CASTELLANI, A. G. “Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad”. Cuestiones de sociología, n. 5-6, p. 223-234, 2009.
- CLAUSEWITZ, C. V.. De la Guerra (1832). Solar, Argentina, Buenos Aires, 1983.
- CYBULSKI, V. “Las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo en América Latina bajo gobiernos “progresistas”. En Razón y Revolución, N° 27, Buenos Aires, Argentina, 2014.
- GODIO, J. El tiempo de Kirchner. El devenir de una “revolución desde arriba. Letra Grifa Ediciones, Argentina, Buenos Aires, 2006.
- GRIMALDI, N.; PEZZARINI, M. “La represión a la clase obrera bajo los gobiernos de Chávez y Lula”. En Conflicto Social, v. 15, n. 28, p. 74-111, Buenos Aires, Argentina, 2023.
- KABAT, M. “En el nombre del pueblo. Populismo, socialismo y peronismo en la obra de Ernesto Laclau”. Razón y Revolución, n. 26, p. 9-30, 2014.
- LATTUADA, M. L. Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina: transformaciones institucionales a fines del siglo XX Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, Buenos Aires, 2006.
- LINDBLOM, C. E., Y BIMBAUM, P. H. “Politics and markets: The world's political-economic systems”. Business Horizons, v. 22, n. 5, p. 80-81, 1979.
- LISSIN, L. Federación Agraria hoy: el campo argentino en discusión Capital Intelectual, Argentina, Buenos Aires, 2010.
- MASSETTI, A. “Piqueteros o la política como voluntad de representación”. En: Villanueva y Massetti (comp.) Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina de hoy Prometeo, Argentina, Buenos Aires, 2007. p. 62-72.
- MONTERRUBIANESI, F. “La acción política de la FAA en el contexto de la posconvertibilidad: posicionamientos y estrategias ante un nuevo ciclo económico”. Realidad económica, n. 267, p. 90-111, 2012.
- OFFE, C., Y WIESENTHAL, H. “Dos lógicas de acción colectiva”. Cuadernos de Sociología, n. 3, Carrera de Sociología, Universidad de Buenos Aires, 1977.
- ORTIZ, S. La construcción de consenso social en torno al Programa Agroindustrial de la oligarquía terrateniente (De abril a julio de 2008) En V Jornadas de Sociología de la UNLP 10, 11 y 12 de diciembre de 2008 La Plata, Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, 2008.
- PÉREZ TRENTO, N. Transformaciones en la estructura social agraria pampeana y acción política de las organizaciones agrarias. El caso de la Federación Agraria Argentina (1990-2008) (Tesis de Maestría en Ciencias Sociales), Universidad Nacional de General Sarmiento, General Sarmiento, Argentina, 2014.
- PETRAS, J. F., Y VELTMEYER, H. Espejismos de la izquierda en América Latina. Lumen, México, México D.F., 2009.
- PUCCIARELLI, A.; Y CASTELLANI, A. (Coord.) Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal. Siglo XXI, Argentina, Buenos Aires, 2017.
- RETAMOZO, M. “Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina”. En Polis v. 10, n. 28, p. 243-279, 2011.
- SANMARTINO, J. "Crisis, acumulación y forma de Estado en la Argentina postneoliberal", en Cuestiones de sociología: Revista de estudios sociales, n. 5, 2009.
- SANZ CERBINO, G. Reseña de" La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino" de Osvaldo Barsky y Mabel Dávila. En POLIS, Revista Latinoamericana, N° 9, 2009.
- SANZ CERBINO, G.; BAUDINO, V. “Corporaciones empresarias, alianzas sociales y disputas políticas en el retorno del peronismo (1969-1974)”. En Trabajo y sociedad, N° 22, pp. 395-416, Santiago del Estero, Argentina, 2014.
- SARTELLI, E. La plaza es nuestra: el argentinazo a la luz de la lucha de la clase obrera en la Argentina del siglo XX Ediciones RyR, Argentina, Buenos Aires, 2005.
- SARTELLI, E. Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía Ediciones RyR, Argentina, Buenos Aires, 2008.
- SEIFFER, T.; KORNBLIHTT, J.; DE LUCA, R. “El gasto social como contención de la población obrera sobrante durante el kirchnerismo y el chavismo (2003-2010)”. En Cuadernos de trabajo social, N° | vol. 25, p. 33-47, 2012.
- SVAMPA, M. “Las fronteras del gobierno de Kirchner”. En Revista Crisis, n. 0, diciembre, 2006.
- TARANDA, D.; MASES, E.; RAFART, G.; Y ZAMBÓN, H. El sector agropecuario. Evolución y conflictos recientes Universidad Nacional del COMAHUE, Argentina, Neuquén, 2009.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
15 Abr 2024 -
Fecha del número
2024
Histórico
-
Recibido
14 Mayo 2021 -
Revisado
29 Dic 2022 -
Acepto
13 Dic 2023